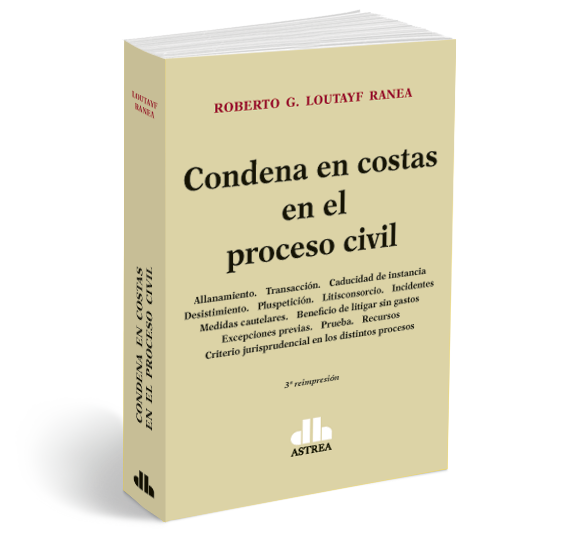
Sistemas y fundamentos. Reglamentación. Condena en costas al vencido. Vencimiento. Causales de exención. Allanamiento. Pluspetición. Transacción o conciliación. Desistimiento. Caducidad de instancia. Litisconsorcio. Nulidades procesales. Decisión judicial. Gastos comprendidos. Medidas cautelares. Beneficio de litigar sin gastos. Incidentes. Excepciones previas. Prueba. Recursos. Juicio ejecutivo. Daños y perjuicios. Desalojo. Alimentos. Divorcio. Declaración de incapacidad e inhabilitación. Adopción. Tercería. Condominio. Expropiación. Prescripción. Amparo. Sucesiones. Concursos y quiebras
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2022
Páginas: 576
Publicación: 15-03-2022
ISBN: 950-508-497-8
Tapa: Rústica
Formato: 15,7 x 23 cm
Libro físico
Precio: $93.000 (USD 78)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $7719 (mínimo 3 meses)
Ámbito Financiero, 23/2/98, p. IX
El tema abordado, a poco que se avanza sobre él, presenta diversos matices, teorías, fundamentos y aplicaciones que merecen un análisis pormenorizado tanto del concepto en sí como de sus diferentes aspectos. Y eso es lo que el autor ha hecho en esta obra, un examen integral de la cuestión, que permite estudiar desde el concepto de costas y su naturaleza como los distintos sistemas, el allanamiento, la caducidad de la instancia, la transacción o conciliación, el desistimiento, los incidentes y las medidas cautelares e, inclusive, el beneficio de litigar sin gastos. No escapan las excepciones previas y los recursos, así como tampoco los criterios jurisprudenciales en los distintos procesos. La obra, de desarrollo armónico, constituye un auténtico manual sobre este particular tema que presenta tantas aristas a considerar frente al proceso civil.
Jurisprudencia Argentina, 1998-IV-1171
I. La obra está dedicada en memoria de Ricardo Reimundín. En unas palabras preliminares, incluso, el autor recuerda que la idea de escribir el libro le fue sugerida por amigos, “de hacer una actualización... de La condena en costas en el proceso civil”, clásico (lo clásico como lo bueno que perdura) texto de Reimundín.
Empero, aclara Loutayf: “No se trata de una actualización... porque las obras clásicas tienen siempre actualidad y vigencia; además sería muy presuntuoso de mi parte intentar ponerme a la altura del maestro”.
Y cuán plausible es dicha reverencia por los clásicos. Dos frases, asimismo, la sostienen: para novedades los clásicos. Y lo clásico (que a veces se da en clase) no tiene, pase lo que pase, el alma del sepulcro.
De modo que Loutayf no pudo contar con mejor inspiración, delicada modestia, notable fruto de su laboreo dogmático; que por lo casuístico, lo fundado y el método expositivo lo predisponen (bien que nuestra ciencia no es un torneo) entre los grandes procesalistas argentinos. Mientras, podríamos retrotraernos en el tiempo.
II. En 1942 Reimundín, salteño como Loutayf Ranea, publicó “La condena en costas en la legislación argentina”; libro que, aggiornado, fue reeditado en 1966.
1942 era el tiempo de las “primicias” pues el procedimentalismo devenía suplantado por el procesalismo (el proceso ya como un “todo” y no acto por acto).
Este procesalismo estuvo a cargo de una pléyade de autores que en menos de un quinquenio dieron vuelco fundamental a nuestra materia.
Fueron, y ya se sabe, Lascano, Alsina, Podetti, Couture, Sentís Melendo, la aparición en 1942 de la Revista de Derecho Procesal. Y otros, toda enumeración es un arduo juego entre la memoria y el olvido.
Reimundín, y tal como lo apunta en el primer capítulo de su primigenia monografía, abreva en Chiovenda, profesor en Roma, Parma, Bolonia y Nápoles para ocupar finalmente la cátedra capitalina, en 1906, que dejaba Vicenzo Simoncelli, un civilista que como Chiovenda recogió las doctrinas alemanas que en el caso del procesalista, fusionadas, puede decirse que basamentan el derecho procesal civil moderno al menos en lo que atañe a Italia y a su benéfica influencia en nuestro medio; que despegó así del secular -y práctico- procedimentalismo de raíz hispánica.
Giuseppe Chiovenda, recuerda el lector, fue alumno de Derecho en la universidad de Roma durante 1889-1893. La ciencia procesal italiana de ese entonces no era de mayor entidad, a diferencia de la germana. La proximidad geográfica, se ve, resultó obstaculizada por los consabidos problemas de traducción.
Se afirma, con razón y con razones, que el punto de partida de esa ciencia procesal alemana se generó en la polémica Windscheid-Muther (1856) acerca de la acción. A poco, la monografía de Oskar von Bülow sobre los presupuestos procesales y las excepciones (1868); traducida al español, y toléreseme que hable en primera persona, por mi maestro Miguel Ángel Rosas Lichtschein. Dichos antecedentes, el iuspublicismo de Savigny, la pandectística y la jurisprudencia de conceptos en suma en Wach, con quien el proceso pasa a ser una relación de derecho público.
En el trance, en Italia se afanaban el excelso Mancini, Pisanelli, Scialoja, Mattirolo y Mortara, el rival (las hostilidades fueron muchas) de Scialoja. Chiovenda, decíamos, tomó a la doctrina alemana, costeóse al arduo idioma de los teutones. Alumno de Vittorio Scialoja, se afamó en 1903, en Bolonia, con su célebre discurso sobre “L’azione nel sistema dei Diritti”, que fundamenta el nuevo “sistema”. En 1923 Chiovenda, junto a Carnelutti (cuya dispersión intelectual no le hizo perder profundidad ni mucho menos ingenio), fundó la Rivista di diritto processuale civile, cuyos primeros ejemplares desvelan a bibliófilos.
Curiosamente, empero, los trabajos de Chiovenda anteriores a su prolusión de 1903 versaban, rastreando en derecho romano, sobre las costas, las spese giudiziali (o giudiziarie o legali). Es que el giro costas procesales significaba, claro, enrolares en la aún minoritaria tesis que derivaba estas expensas del derecho procesal y ya no del derecho civil. El debate al respecto, que llevó lo suyo, fue moderándose (nunca fue bizantino) pues al tiempo concertóse, para algunos a regañadientes, la naturaleza iuspublicística de este criterio objetivo que precisamente explicó y desarrolló Chiovenda. Criterio de a poco con tantas excepciones que no se sabía (tal vez hoy ya se advierta) si confirmaban la regla o la ponían en crisis.
III. Chiovenda murió en 1937, aislado porque no comulgaba con el fascismo. La reforma procesal italiana de 1940, y sobre todo en orden a la oralidad, se baso en su obra. De la cual refulge “La condena en costas”, desde 1928 varias veces traducida al castellano, en una ocasión con bello prefacio de J. R. Xirau, el traductor -también- de Troppi awocati de Calamandrei.
Reimundín, decíamos, abrevó en las monografías de Chiovenda, y de allí su citada obra, la primera -que sepamos- que en nuestro derecho trata sistemáticamente este asunto de las costas. Abrió así el camino, inspiró una ulterior valiosa bibliografía a la que se fueron sumando libros para aquilatar, como el reciente de Osvaldo Alfredo Gozaíni. Y ahora éste de Loutay Ranea.
IV. El libro que comentamos satisface al más amplio espectro de lectores.
En efecto, es, y conforme a una fórmula otrora en boga, “teórico-práctico”. Puesto que por un lado apunta con erudición y didáctica los aspectos (que son varios y resbaladizos) y del tema “costas”, y por otro expone una exhaustiva casuística que sin dudas satisfacerá a abogados y jueces que allí acudan, estudia la condena en costas en los más diversos tipos de juicios y contingencias procesales. Y todo ello, previsiblemente, con inmejorable método expositivo y de índices, de suerte tal que parece harto improbable que la obra de Loutayf no despeje una duda -son muchas y cotidianas- que nos asalte a la hora, grávida porque pecuniaria, de asignar el deber causídico.
V. En suma, otro brillante aporte de Loutayf Ranea, puntilloso en sus citas de doctrina y jurisprudencia. El libro luce una esmerada presentación gráfica y es de esos que nacen clásicos, es decir, que no precisan de la, a veces, veleidosa recomendación del tiempo.
Julio Chiappini

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 