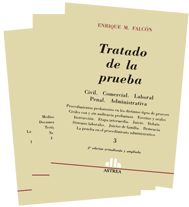
Civil. Comercial. Laboral. Penal. Administrativa
La verdad jurídica. Principios y sistemas probatorios. Carga de la prueba. Comunicación y lenguaje. Influencia de la informática. Factores psicológicos. Apreciación o valoración. Recolección probatoria. Prueba ilícita. Fronteras científicas. Medios probatorios en particular. Posiciones. Indagatoria. Documentales. Informativos. Técnico-científicos. La pericia. Testigos. Careos. Reconocimientos. Reconstrucciones. Negligencia probatoria. Rastros, huellas y vestigios. Indicios y presunciones. Procedimientos probatorios en los distintos tipos de proceso. Civiles con y sin audiencia preliminar. Escritos y orales. Instrucción. Etapa intermedia. Juicio. Debate. Sistemas laborales. Juicios de familia. Demencia. La prueba en el procedimiento administrativo.
Tipo: Libro
Edición: 2da
- Editorial: Astrea
Año: 2009
Páginas: 2696
Publicación: 31/12/2008
ISBN: 978-950-508-844-7
Tapa: Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Libro físico
Precio: $320.000 (USD 267)
La Ley, 14/4/04, p. 3
Esta es la segunda oportunidad en que se me ha honrado con la tarea de comentar una obra de las tantas que la pluma, dedicación, talento, capacidad y erudición del maestro Falcón ha brindado a la comunidad científica. La primera fue Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias aparecida en 1998. La que ahora me toca, debo adelantar en la creencia de no equivocarme, es una de las más brillantes de su magnífica siembra personal y de las consagradas al apasionante y dinámico tema de la prueba.
Entrando ya en el contenido, se puede catalogar a la obra como interdisciplinaria, pues aborda otras ciencias que tienen injerencia en el tratamiento de la prueba en general y en particular, como ser la medicina, la psicología, la informática, la comunicación, etc., suministrándole un cariz sumamente interesante y formativo poco frecuente en trabajos de esta índole.
Por otro lado, el autor ha logrado plasmar, con inteligencia, un estudio del tema central abarcativo de los diferentes ámbitos en los cuales la prueba se desarrolla: el civil, el comercial, el laboral, el penal y el administrativo, puntualizando sus semejanzas y diferencias, lo cual está demostrando que el derecho procesal tiene un tronco común, al tiempo que permite a los especialistas en las distintas ramas del derecho saciar las inquietudes que la práctica forense les presenta diariamente en sus respectivos terrenos.
Su redacción es clara y entendible como lo son siempre sus conceptos –más allá que se pueda o no concordar con ellos–, fomentando y estimulando la lectura haciendo que las páginas se vayan consumiendo ágilmente hasta colmar las expectativas, cuando no a excederlas.
Cada punto es analizado con profundidad permitiendo advertir la firmeza del pensamiento del autor, que generosamente contrapone con el de otros doctrinarios foráneos y nacionales adecuadamente citados, acompañado, convenientemente, a pie de página con una seleccionada, abundante y ventajosa jurisprudencia.
La obra, de dos tomos, se encuentra estructurada en tres partes. La primera dedicada al estudio de la teoría general de la prueba, en la cual, luego de un capítulo introductorio sobre la conceptualización de la prueba que incluye su evolución histórica, trata las cuestiones relativas al objeto y finalidad de la prueba, la carga de la prueba, los sistemas de valoración de las pruebas y expone su visión sistémica del proceso incluyendo, espléndidamente, un análisis de los factores psicológicos que tercian en las pruebas –principalmente en las pruebas por declaración– como también la influencia de la informática y su impacto en el mundo del derecho –que contiene, entre otras cosas, la novedosa firma electrónica o digital, la transferencia de datos informatizados como la electrónica de fondos, el hábeas data–.
En la segunda parte, comenzando en el capítulo X, el autor nos propone un estudio analítico de cada una de las fuentes y medios de prueba, diferenciando la recolección de probanzas en el proceso civil y en el penal; un capítulo especial titulado “Fronteras de la prueba”, lo consagra al examen de los límites probatorios y a los supuestos de prueba ilícita en general y en particular; otro lo dedica a los medios probatorios documentales que incluye la distinta importancia y formas de adquisición de la prueba documental en el sistema del proceso penal, el documento electrónico, la valoración de la prueba documental y, también, el cuerpo del delito en la esfera del proceso penal; sigue capítulo a capítulo con los medios informáticos, los técnico-científicos –pericia y sistemas análogos–, las pruebas por declaración de parte –posiciones e indagatoria– y por declaración de terceros –testigos–, los medios de prueba complejos y compuestos –careos, reconocimientos y reconstrucciones–, finalizando en el capítulo XIX consagrado a los elementos complementarios para el análisis de la prueba que engloba el estudio de la negligencia y caducidad en la producción de probanzas, los indicios y presunciones, y el alegato y discusión final en los distintos sistemas procesales.
La tercera y última parte emprende el tratamiento del procedimiento probatorio, principiando por generalidades de las estructuras de los procesos escritos y orales –nutridas con referencias de los sistemas de Inglaterra y Estados Unidos de América–, del nuevo proceso civil en España y de los procesos por audiencias, para continuar con el ofrecimiento y producción de los medios de prueba, dedicándole especial y adecuado estudio al procedimiento probatorio de distintos sistemas como los vigentes en el fuero laboral nacional y de la provincia de Buenos Aires y en los códigos procesales civiles y comerciales de esta última y de las provincias de Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de Santa Fe, para finalizar en el capítulo XXII con el correspondiente al proceso penal en sus diferentes fases.
Digno de destacar, incluso en estas pocas líneas, es el pormenorizado y detallado índice alfabético temático con el cual el maestro sabiamente le da un toque más de excelsitud a su trabajo, en tanto facilita la ubicación rápida y sencilla del tópico que interese al autor.
Nos encontramos frente a una verdadera obra maestra del derecho procesal que, indudablemente, será de ineludible consulta para la labor profesional diaria como para la tarea del investigador de todas las latitudes.
Héctor E. Leguisamón
El Analista, 27/10/03, p. 15
Tratado de la prueba, obra en dos tomos y con 2.144 páginas lanzada por Editorial Astrea, contiene tres partes: teoría general, medios probatorios y procedimiento probatorio. En ellas se estudian todos los aspectos de la prueba, tanto en el campo civil y comercial, como en lo laboral, penal y administrativo.
Estas características convierten a este trabajo en un instrumento muy valioso ya que no deja ningún aspecto probatorio sin cubrir y, para una mejor explicación de su contenido, lo hemos dividido en tres partes ya comentadas al principio.
Teoría general. Introducción: delimitación del concepto, evolución histórica. Objeto de la prueba: los hechos y la prueba. El fin de la prueba. La “verdad” jurídica. Principios y sistemas probatorios. Visión sistémica del proceso. Carga de la prueba. Factores psicológicos. Influencia de la informática. Comunicación, lenguaje y prueba. Apreciación o valoración de las pruebas. Reglas de la sana crítica: en el proceso civil y en el proceso penal, concepto de “sana crítica” como método científico.
Medios probatorios. Fuentes y medios de prueba: disponibilidad de los medios, recolección, actuación judicial previa en el proceso civil, prueba anticipada, privatización o tercerización de funciones judiciales, outsourcing, actas.
Recolección de probanzas y cuestiones complementarias: instrucción en el proceso civil y en el proceso penal. Fronteras de la prueba: límites probatorios, prueba ilícita, fronteras científicas, cuestiones vinculadas.
Medios probatorios documentales: documento en el proceso civil y en el proceso penal, documento electrónico, valoración de la prueba documental, cuerpo del delito. Medios informativos. Medios probatorios técnico-científicos. La pericia y sistema análogos: tipos de pericia, casos que no son pericias, deslinde de la figura, el cuerpo como fuente (objeto) de prueba, requerimiento pericial y puntos de pericia, dictamen e informe, apreciación de la prueba pericial, supuestos particulares.
Pruebas por declaración de parte (posiciones e indagatoria): posiciones en el proceso civil, confesión extrajudicial, valor y eficacia de la confesión en el proceso civil, confesión y derecho penal. Pruebas por declaración de terceros. Testigos. Medios de prueba complejos y compuestos: careos, reconocimientos, reconstrucciones.
Elementos complementarios para el análisis de la prueba: negligencia y caducidad probatoria, rastros, indicios y presunciones, alegato y discusión final.
Procedimiento probatorio. Procedimiento probatorio en materia procesal civil: audiencia preliminar y causas de puro derecho, ofrecimiento de medios probatorios, producción de medios probatorios.
El procedimiento probatorio en sistemas sin audiencia preliminar y en los sistemas orales: en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el sistema laboral nacional y de la provincia de Buenos Aires, en los sistemas orales.
El procedimiento probatorio en el sistema penal: procedimiento y medios probatorios en la instrucción, procedimiento en la etapa intermedia, en los actos preliminares del juicio y en el debate, otros procesos.
Jurisprudencia Argentina, 1/10/03, p. 84
No es conveniente que en derecho se acepte prescindir de la búsqueda de la verdad objetiva, incluso ante cosa juzgada, porque si bien (como entiende el autor) no es un desideratum totalmente inevitable, debe propenderse a que aquélla se erija por encima del juego de ficciones, del fraude y del error esencial. A tal fin, tanto los jueces (en su indagación de los hechos) como los justiciables (en sus pretensiones y defensas) cuentan con medios probatorios de diversa índole dentro del proceso, y dominar la esencia de ello es vital.
Ergo, la importancia de un conocimiento profundo y acabado de las múltiples facetas que rodean a la prueba salta a la vista: los resultados han de ser antitéticos y se traducen en que, en lo civil, las pretensiones serán receptadas o rechazadas, y en lo penal, un procesado será condenado, sobreseído o absuelto.
En el presente tratado –destinado a convertirse en un clásico– se aborda metódica y exhaustivamente el complejo conjunto que reúne la materia de la prueba, ocupando un espacio largamente esperado en nuestro ámbito nacional, donde desde hace muchos años –y hasta la fecha– reina la apreciada Teoría general de la prueba, del jurista colombiano, Devis Echandía. No es posible encontrar, entonces, en nuestro medio, una obra con las singulares características que posee el presente Tratado de la prueba que tengo el honor de comentar.
En ese cometido, pues, no dudo en proferir que este “cíclope” agota insuperablemente el caro e imprescindible sector del que trata, en ese intenso entramado que son los códigos de rito (especialmente el civil y comercial, y el penal). La ciencia procesal, pues, debe celebrar con creces la aparición de un tratado unificador de la materia, de innovador e incomparable abordaje.
La obra se compone de veintidós exhaustivos capítulos (con la impresionante cantidad de 646 unidades conceptuales), abarcando el primer tomo los primeros catorce. Dentro de ese esquema, el plan de la obra se divide en tres grandes partes: “Teoría general” (caps. I a IX), “Medios probatorios” (caps. X a XIX), y “Procedimiento probatorio” (caps. XX a XXII). Brevemente y a continuación, unas palabras acerca de cada una de esas partes.
Luego de una introducción, en la que explica las dificultades para unificar y definir el concepto de prueba y repasa su evolución histórica, el autor analiza su objeto (caracterización y hechos excluidos o exentos de prueba); el fin en función de la verdad jurídica objetiva; los principios (v.gr., unidad, adquisición, publicidad, veracidad, experiencia, favor probationis) y sistemas probatorios (audiencias o escritos y orales tradicionales; declaración o documentación; preclusión o unidad de vista; concentración o diversidad; continuidad o discontinuidad; inmediación o delegación; dispositivo, inquisitivo y mixto, etc.), desde una visión sistémica del proceso; la llamada “carga de la prueba” (y sus diversas teorías, y frondosas doctrina y jurisprudencia); los factores psicológicos (formas de examen, p.ej., reconstrucción del hecho, psicodrama, programación neurolingüística, lenguaje del cuerpo, y análisis legal de las distintas enfermedades mentales y efectos sobre el proceso y la prueba; asimismo, las demencia, rehabilitación, inhabilitación, sordomudez, inimputabilidad penal, ebriedad y drogas, verdad, hipnosis, el narcoanálisis y el detector de mentiras).
Párrafo aparte merece el actualísimo Capítulo VII (para más destacar en tiempos de progreso geométrico en las ciencias y en las comunicaciones), que aborda la influencia de la informática, y su impacto en el mundo jurídico, que –innegablemente– es de suma relevancia para el profesional de hoy, año 2003. Así, cabe destacar, por un lado, que la informática jurídica ya está insertada definitivamente en el derecho procesal (de gestión y de decisión), y que son evidentes sus contribuciones al saneamiento de los trámites y a los decisorios judiciales, lo que ocurre, por ejemplo, en la posibilidad de determinación de fotos trucadas, en efectuar modelos y simulaciones, o llevar registros y controles. Por otro lado, la existencia de un nuevo soporte, distinto al soporte papel, como elemento contingente, ha generado un impacto en las relaciones y negocios jurídicos, por lo que cabe leer los § 110 a 124 para saber lo último sobre documento electrónico y sus derivados (documento y campos magnéticos, problemas y soluciones del documento electrónico), firma electrónica o digital (cómo se crea y controla, la cuestión con los instrumentos públicos y administrativos), transferencia de datos y de fondos (normas y avances, cajeros automáticos, etc.), protección del hardware y del software, registros y derecho a la intimidad (ventajas y desventajas de los registros), hábeas data (su alcance, sus fronteras difusas, ley 25.326), delitos y contratos informáticos, e Internet (web, correo electrónico, e-commerce, y contratación on line). De allí que sea procedente y propio ya hablar, como lo hace el autor, de la prueba informática.
También la primera parte versa –siempre sobre el eje del proceso de cara a la prueba, civil y penal– sobre la comunicación y el lenguaje. Sobre aquélla, distingue entre próxima y distante, bidireccional y unidireccional, sus factores y elementos, codificadores y decodificadores, redundancia y ruido, contexto y referente, lenguaje real y coloquial, modelos gestuales, comunicación y persuasión, negociación y mediación; mientras que sobre el lenguaje trata sus tipos, mira a la antropología, alude a la interferencia, a los distintos tipos de ambigüedad (léxica, pragmática, semántica, sintáctica), y a la vaguedad, lingüística, semiótica, gramática, oratoria, etcétera.
Y brilla el Capítulo IX, como cierre de la primera parte, sobre la apreciación y la valoración de las pruebas y las reglas de la sana crítica, tema esencial tanto en la teoría como en la práctica procesal. En este caso, observamos que el autor, luego de verter útiles consideraciones generales, desarrolla originalmente y enseña una especie de nonágono continente de nueve reglas de oro para delimitar los contornos de la mentada “sana crítica”, esto es: 1) los hechos alegados en tiempo y forma; 2) los hechos controvertidos; 3) la prueba tasada; 4) el ordenamiento estático de los medios probatorios (la actual distribución: documental, confesional, pericial, informativa, testimonial, reconocimiento judicial); 5) la faz dinámica de los medios (el medio idóneo); 6) las pruebas en su conjunto; 7) los indicios y las presunciones; 8) la duda y la carga de la prueba, y 9) la persuasión y la argumentación. Esta vibrante y científica sistematización permite un molde (con las correspondientemente destacadas excepciones, § 162 y § 175) adecuado para la evaluación jurídica de las reglas pertinentes tanto en el proceso civil como en el penal.
En la segunda parte se analizan todas las clases de medios probatorios posibles. Se parte del estudio de las fuentes y medios (caracterización, disponibilidad y preconstitución, privatización de ciertas funciones judiciales –outsourcing–), de la instrucción o recolección probatoria, y de las fronteras y límites de la prueba (las ciencias y el caso de la prueba ilícita). Luego, las conocidas:
1) Prueba documental. Se analiza todo lo que hace tanto a documentos escritos como virtuales (v.gr., públicos y privados, telegramas, cartas, fax, comercio electrónico, libros sociales, otros papeles, fotocopias, actas), con especial énfasis en el documento electrónico (teorías, soportes y opiniones actuales); destacándose el valor y la eficacia de esta clase de prueba, y cerrando el capítulo con un estudio del cuerpo del delito.
2) Prueba informativa. En rigor, el autor prefiere hablar de “medios probatorios informativos”, entendidos como el conjunto de modos de conocimiento de fuentes documentales que se acercan al proceso por vía de datos emitidos por los encargados de archivos o registros, considerando más restringido el término “prueba de informes”. De todos modos, los quince parágrafos que le son dedicados resultan continentes de los vericuetos más complejos de esta figura probatoria (p.ej., requisitos objetivos y subjetivos, oficinas públicas y privadas, informantes, partes y terceros, limitaciones, control e impugnación, la firma, contenido y forma de los oficios de informes, oportunidades y distintos tipos de registros, eficacia y valor, bilateralidad, control y pedidos oficiosos).
3) Prueba pericial. Nombrado aquí como “medios probatorios técnico-científicos”, que incluyen a la pericia y a “sistemas análogos”, el capítulo abarca numerosos temas, separados en nueve subcapítulos: a) introducción (conocimientos científicos, tecnología y técnica, arte e industria, experiencia, etc., elementos esenciales y diferencia con otros medios probatorios); b) tipos de pericia (administración, agrimensura, agronomía, analistas, arqueología, arquitectura, asistencia social, autopsias, calígrafos, contabilidad, escribanos, fonoaudiología, ingeniería, martilleros, médicos, veterinarios, odontólogos, criminalística, informática, psicología y psiquiatría, química, bioquímica y farmacia, sociología, traductores, tasadores, pericias realizadas en otros procesos, etc.); c) casos que no son pericias (compulsas, comprobaciones, actos de instrucción, planos, exámenes científicos, reconstrucción de hechos, juicio pericial, dictámenes extraprocesales de expertos); d) deslinde de la figura (los peritos, consultores técnicos, traductores e interpretes, pericial científica y en el derecho extranjero), e) el cuerpo como fuente u objeto de prueba (la inspectio corporis, legislación y jurisprudencia); f) requerimiento pericial y puntos de pericia (interrogatorios, pericias de información, investigación, comprobación o cotejo, ampliaciones y renovaciones, preguntas, puntos o determinación del requerimiento); g) el dictamen o informe (forma, etapas heurística y de elaboración, conclusiones y dictamen); h) apreciación, e i) supuestos particulares (pericia arbitral, tribunales de tasaciones, mensura por la Dirección Nacional de Catastro y dictámenes del Cuerpo Médico Forense).
4) Prueba confesional. Antes de adentrarse en las pruebas por declaración de parte (posiciones e indagatoria) se las conceptúa, caracteriza y clasifica, exponiéndose sus requisitos y naturaleza; a posteriori, se estudian los aspectos salientes de las posiciones en el proceso civil (duplicaciones, juramento, las preguntas y respuestas, falacias, citación compulsiva y confesión ficta, forma y contenido de las posiciones), incluida la confesión extrajudicial, el valor probatorio de la confesión en el derecho civil (cuestiones de familia, prioridad de la prueba documental, litisconsortes, hechos excluidos y de investigación prohibida), laboral (confesión por incontestación de la demanda, normativa aplicable), y penal (indagatoria, instrucción preparatoria, confesión sin pena o con pena reducida, actitud del interrogador, valor de la confesión, la retractación, etc.).
5) Prueba testimonial. Aquí es menester: deslindar las diferencias con los otros medios probatorios, y hablar de los sentidos y la percepción; de la clasificación de los testigos (exclusión de parientes, magistrados y funcionarios, secreto profesional, edad, identificación, etc.), sus deberes y responsabilidades (deber de comparecer, declarar y decir la verdad, el secreto profesional, el juramento, la promesa y las sanciones por falso juramento –legales y religiosas– y falso testimonio), su número y respuestas; del concepto y alcance de las preguntas (aspectos técnicos, eficacia de los modos de interrogar, preguntas sugestivas, interrogación de menores); del interrogatorio según el tipo de proceso, el contra-interrogatorio (las repreguntas, el cross examination), y las audiencias; de los interrogadores, y de las reglas básicas y específicas de apreciación.
La segunda parte finaliza con dos capítulos dedicados, uno a los “medios de prueba complejos y compuestos”, y otro a los “elementos complementarios para el análisis de la prueba”. Aquél concierne a los careos, reconocimientos y reconstrucciones, y éste a la negligencia y caducidad probatorias, rastros, indicios y presunciones, alegatos y discusiones finales.
En cuanto a la tercera y última parte (“Procedimiento probatorio”), el autor estudia, en tres abarcativos capítulos, los varios ribetes atinentes al iter procesal en materia civil (audiencia preliminar, causas de puro derecho, ofrecimiento de los medios probatorios por las partes, producción y etapas), en sistemas sin audiencia preliminar y en los sistemas orales (sistema laboral nacional, de la provincia de Buenos Aires, y de otras provincias), y en el sistema penal (instrucción, etapa intermedia, debate), agregando a este último, las connotaciones de los procesos penales complejos, la acción civil, la probation, los procesos correccional y de menores, la prisión preventiva, eximición de prisión, excarcelación y libertad condicional, y el hábeas corpus.
Finalmente, cabe mencionar que, además de las casi dos mil páginas que componen el cuerpo de este tratado, y de la frondosa doctrina de todo el mundo consultada (muestra clara de la erudición y la notable capacidad investigativa del autor), la obra cierra con un muy apreciable índice alfabético, brindándole un cariz indudablemente práctico que la torna más asequible. Esfuerzo loable si se pondera la impresionante variedad temática abarcada.
Como dijera el doctor Oderigo, “para servirnos de las normas procesales, lo primero que necesitamos es conocerlas, saber con qué contamos para manejarnos, cuáles y cómo son las herramientas de nuestra operación, que consiste en hacer el proceso, necesitamos conocerlas bien, porque si no el proceso resultará mal” (Oderigo, Mario A., Lecciones de derecho procesal, Bs. As., Depalma, 1958, p. 132 y 133). Esa primordial misión de conocimiento profundo y fidedigno, que tiende a que el operador jurídico coadyuve a que procedimiento “resulte bien”, en todo lo relacionado con la materia probatoria, está –sin hesitación– a buen resguardo.
Ello porque, en un sentido jurídico procesal, el presente tratado responde con creces a los principales problemas de la prueba (aquellos planteados liminarmente, por Eduardo J. Couture, en sus recordados Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª ed., Bs. As., Depalma, 1958, p. 216): qué es la prueba; qué se prueba; quién prueba, cómo se prueba y qué valor tiene la prueba producida; todo lo cual, dicho en otras palabras, atañe –cuanto menos– a su concepto, objeto, carga, procedimiento y valoración.
Guillermo M. Pesaresi
Fojas Cero n° 127, mayo 2003, p. 14
“En derecho no sólo hay que tener razón, sino que hay que saber probarla” sentencian los profesores de derecho procesal.
La mejor herramienta que puede esgrimir un abogado en la tramitación de un juicio es el manejo de la prueba.
Esta obra del profesor Falcón es imprescindible –por lo exhaustiva– para conocer en profundidad esas herramientas procesales que pueden marcar el resultado de un pleito.
Abarca todas las ramas del derecho y permite formarse un criterio integral de todas las etapas del ofrecimiento, producción y evaluación de la prueba.
En consecuencia no debe faltar en la biblioteca del estudiante de derecho, del abogado y del magistrado que debe evaluarla.

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 