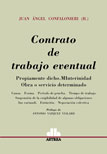
Propiamente dicho. Interinidad. Obra o servicio determinado
Causa. Forma. Período de prueba. Tiempo de trabajo. Suspensión de la exigibilidad de algunas obligaciones. Ius variandi. Extinción. Negociación colectiva, doctrinal y jurisprudencial. Contrato eventual propiamente dicho. Contrato de interinidad por sustitución. Contrato para obra o servicio determinado.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2008
Páginas: 240
Publicación: 31/12/2007
ISBN: 950-508-595-8
Tapa: Rústica
Formato: 15,7 x 23 cm
Libro físico
Precio: $26.000 (USD 22)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $5000 (mínimo 3 meses)
Dr. Guillermo M. Pesaresi, 31/3/04
La cambiante (y muchas veces errática) actividad legislativa de nuestro país provoca deficiencias metodológicas que suelen tornar imposible la aparición de obras jurídicas que brinden una acabada ordenación y una completa comprensión de la materia a estudio. El derecho laboral es, quizás, una de las presas predilectas del legislador, quien modifica permanentemente las estructuras, los institutos, las políticas y las ideas, afectando, no sólo la sistematización de la normativa vigente, sino con frecuencia sus espíritus de fondo (prueba de ello es la reciente ley 25.877, que derogó enteramente la “banelquizada” ley 25.250).
En ese contexto, un trabajo como el que tengo el honor de comentar son verdaderos faros en estas farragosas y oscuras lides, pues "Contrato de trabajo eventual", del doctor Juan Ángel Confalonieri (h.), concentra la atención meticulosa en un tema vapuleado y poco estudiado (algo que, justamente, se provoca por los constantes cambios legislativos), proveyendo "nuevos brillos" que alumbran al gran público sobre las particularidades del objeto en disección.
Calificar como "sobresaliente" al presente trabajo no es mera subjetividad del que suscribe –que no puede más que compartir el adjetivo– sino que proviene del rigorismo que presupone el dictamen de un tribunal examinador, en ocasión de evaluarlo como tesis doctoral; hecho que le otorga un condimento extra, pues contiene las valiosísimas "conclusiones", las que normalmente son expresadas en forma parcial en la gran mayoría de las obras jurídicas destinadas derechamente a edición.
Se trata aquí de un estudio profundo del "contrato de trabajo eventual", figura sinalagmática laboral de neto carácter excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, al igual que (como el autor pormenorizadamente informa) en países como Italia y España, lugares donde decididamente se le otorga preeminencia al contrato por tiempo indeterminado (lo que determina su carácter de excepción).
Esquemáticamente, se aprehende que –en lo básico– las diversas modalidades que conciernen a la figura contractual son tres: 1) contrato eventual propiamente dicho; 2) contrato de interinidad por sustitución, y 3) contrato por obra o servicio determinado. En la obra, cada uno de ellos recibe un tratamiento particularizado (caps. II, III y IV, respectivamente), correspondiendo aclarar (como lo hace el autor en su introducción –primera idea– y en las conclusiones) que puede haber cabida a un cuarto tipo de contrato: el de interinidad por vacancia, que no debe confundirse con el de interinidad por sustitución.
Asimismo, es necesario asir las meditaciones del escritor respecto de si la tipología legal es taxativa o si, por el contrario, se trata de un sistema o modelo abierto, extremo, éste último, por el que parece inclinarse, y que permeabiliza –bien que restrictivamente– la existencia de otras hipótesis de contratación limitada, aunque siempre dentro de la órbita del art. 90, inc. b de la LCT.
Previo al estudio de las formas mencionadas, resulta exquisito el capítulo primero de la obra en tanto desarrolla exhaustivamente la evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial de manera muy original y con evidente contacto directo de las fuentes. Allí el autor divide y explica la temática en dos etapas: 1) años 1934 a 1974, ley 11.729, y 2) desde 1974 a la fecha, ley 20.744 (LCT). A su vez, la primera etapa, abarca dos tramos divididos por el dictado del decr. 33.302/45, y la segunda, tres períodos, signados por las leyes 24.013 (LNE), de fines de 1991 y 25.013, de 1998. Todo ello, sin perjuicio de informar profusamente todos los antecedentes –aún más lejanos–, tanto legales, como los proyectos de ley, nacionales (v.gr., Código de Comercio de 1859/1862, proyecto Palacios, 1915, Molinari, 1928, Saavedra Lamas, 1933) y extranjeros (Italia: decr. ley 1825, de 1924, ley 230, de 1962 y ley 368, de 2001; España: Cód. de Trabajo de 1926, LCT, de 1931 y de 1944, y ley de relaciones laborales de 1976).
Respecto de la primera etapa (normas derogadas), problemática por la falta de fijación de un ámbito causal, es interesante rescatar el hito que significó la ley 11.729, que modificó el Código de Comercio. La lectura que se hacía en aquella época de los arts. 154 a 160 era –mayoritariamente– la de postular que éstos sólo estaban dirigidos a tutelar el contrato indefinido o permanente; y el art. 158, que refería a los contratos "de empleo a plazo fijo" (no utilizaba la ley ni el ámbito forense el vocablo "eventual") encontraba su mayor escollo en sus propias imprecisiones para deslindar la distinta tipología jurídica. En torno al no menos importante decr. 33.302/45, si bien la terminología para identificar el empleo temporario fue distinta de la empleada anteriormente, según el autor, no hubo avance con relación a la situación prevista en la ley 11.729 en el sentido de que persistió la falta de tipos contractuales específicos (siguió sin aparecer la palabra "eventual"); de este período pueden rescatarse dos modalidades que presentaron cierta atención: los trabajadores temporarios en general (las posturas no eran uniformes sobre si se aplicaba la ley 11.729 o el decr. 33.302/45) y los contratados para una obra determinada en el sector de la construcción, antes y después del estatuto específico (ley 17.258).
En cuanto a la segunda etapa, de los tres tramos que la componen, la ley de contrato de trabajo tiene significación por ser la primera en regular dos tipos contractuales con pretensión autonómica: el contrato a plazo fijo (arts. 93 a 95) y el contrato eventual (arts. 99 y 100). En rigor, sabemos por la obra (p. 67) que a partir de esta etapa el derecho argentino concreta el principio de causalidad mediante una doble vía: a) genéricamente, abarcando cualquier tipo contractual por tiempo determinado (art. 90, inc. b, LCT), y b) específicamente, en el ámbito de lo que el legislador llama "contrato eventual", por derivación del art. 99 de la ley 20.744 y de los arts. 69 y 72 de la ley 24.013, que salvaron su pellejo de las garras derogatorias del plexo legal que acumuló exactamente mil números: la ley 25.013.
No puede dejar de mencionarse que la ley 24.013, de inocultable influencia española, introdujo cambios radicales al admitir nuevos tipos contractuales (contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, contrato de práctica laboral para jóvenes y contrato de trabajo-formación), lo que produjo un "ensanchamiento del perímetro dentro del cual se venía desenvolviendo la contratación temporal estructural o causalizada"; asimismo, se encasilló (a criterio del autor, equivocadamente) el contrato de interinidad dentro de la modalidad eventual. Por lo demás, resultan destacables determinados tópicos de este plexo legal, tales como el principio de igualdad de trato (art. 29), la exigencia de la forma escrita (art. 31), la fijación de topes cuantitativos determinados con relación al nivel de ocupación de la empresa (art. 34) y la inscripción en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de la misma categoría y actividad (art. 41). Resta destacar, de este segundo período de la segunda y última etapa, la ley 24.465 que introdujo la denominada "modalidad especial de fomento de empleo".
Finalmente, en el tercero y último tramo la promulgación de la ley 25.013 significó la derogación del marco normativo de sus antecedentes (leyes 24.013 y 24.465), manteniendo los tipos contractuales históricos de la LCT (plazo fijo y eventual) e introduciendo del contrato de aprendizaje, identificado también con el de "pasantía" (decr. 1227/01 y ley 25.165), en los cuales, según el autor, se descarta tajantemente que se configure una relación laboral.
Adentrados en el contrato de trabajo eventual, propiamente dicho, varias son las cuestiones a las que cabe referir. Enunciativamente: el alcance y ámbito de la causa, sus efectos (derivados de su cumplimiento o incumplimiento); duración (su superación); diferencia con el contrato de trabajadores permanentes discontinuos (por temporada); la forma, prueba y registro del contrato; régimen de descanso diario y semanal; ius variandi; suspensión de la exigibilidad de algunas obligaciones de las partes; su tratamiento en la negociación colectiva y demás connotaciones de su extinción (deber de preavisar y causas extintivas).
Respecto del contrato de interinidad por sustitución, es menester compulsar sus tipologías (v.gr., no son interinos los turnantes, relevantes, ayudantes ni franqueros), su causalidad (con las particulares restricciones del art. 69, LNE y la incidencia de los arts. 90, inc. b y 99, LCT), sus diferencias con el contrato de trabajo eventual propiamente dicho y con el de interinidad por vacancia, el régimen de las vacaciones, las discordantes prohibiciones emanadas de los arts. 70 y 71 de la LNE, su forma, ius variandi, causas extintivas, etcétera.
Finalmente, en referencia al contrato para obra o servicio determinado, destaca el autor que se encuentra esencialmente previsto en el tradicional derecho civil y que la joven rama del derecho laboral ninguna norma diferencial establece en contraposición a aquél, más allá del hecho de que la contratación en sede trabajadora se subsume en la figura del contrato de trabajo, respecto de lo cual corresponde especificar que el otorgado tratamiento singular ("contrato de obra o servicio determinado") responde precisamente en ese hecho: en derecho laboral no hay dos contratos distintos como en el civil, pues resulta indiferente si el trabajador realiza una o varias obras, o presta servicios sin determinación o con ella, de manera que siempre se estará ante un único contrato (de trabajo), el que, a su vez, puede ser por tiempo indeterminado.
No obstante, las especialísimas connotaciones de la ciencia jurídica atinentes a la relación de dependencia, en contraposición a su par liberal, merecen el tratamiento diferencial que se detenta en esta obra; extremo que permite profundizar sistemáticamente en la causalidad del contrato, su diferencia con el eventual propiamente dicho (resultados concretos, servicios determinados, susceptibles de ser identificados, mayor volumen de trabajo, imprevisibilidad y limitación temporal de la causa) y con el de interinidad, su forma, duración, su variado y complejo ius variandi, la suspensión de la exigibilidad de ciertas obligaciones de las partes (fuerza mayor, enfermedades inculpables, suspensiones), su extinción natural y ante tempus y su implicancia en los CCT.
En suma, considero al presente un elogiable trabajo y, en su función, reitero lo valioso de las conclusiones finales (diecisiete), que permiten acceder a una rápida síntesis de su núcleo. Y con el fin de redondear la reseña bibliográfica aquí encarada, no puedo más que concordar con el reconocido autor prologuista (doctor Vazquez Vialard), quien, respecto de esta editada tesis del doctor Confalonieri, expresa que, indudablemente, el análisis hecho en esta obra enriquece un tema que no siempre ha merecido la debida atención doctrinal.

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
En la presente obra se investiga en profundidad la evolución y el estado actual de un instituto problemático del derecho laboral, el denominado “contrato de trabajo eventual”, desarrollándose su evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial (ley 11.729, decr. 33.302/45, y leyes 20.744, 24.013 y 25.013), y las aristas salientes de cada una de sus distintas clases, esto es, contrato eventual propiamente dicho, contrato de interinidad por sustitución y contrato para obra o servicio determinado.