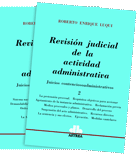
Juicios contenciosoadministrativos
Sistema nacional. Organización judicial. Competencia. Demandabilidad del Estado. Alcance de la revisión judicial. Orden público. Legitimación activa y pasiva. Discrecionalidad administrativa. La Administración como parte en el proceso. La pretensión procesal. Requisitos objetivos para accionar. Agotamiento de la instancia administrativa. Reclamación previa. Medios procesales y plazos. Desarrollo del proceso. Suspensión del acto administrativo. Recursos directos. La sentencia y sus efectos. Ejecución. Medidas cautelares.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2005
Páginas: 1024
Publicación: 31/12/2004
ISBN: 950-508-700-4
Tapa: Rústica
Formato: 15,7 x 23 cm
Libro físico
Precio: $83.000 (USD 70)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $6889 (mínimo 3 meses)
JA, 2006-II, fascículo 10, 7/6/06, p. 87
La obra objeto del presente comentario aborda, tal como su título señala, la materia de la revisión judicial de la actividad administrativa en forma completa y didáctica.
El mecanismo judicial de protección con que cuentan los particulares frente a las actuaciones ilegítimas de las entidades gubernamentales es el llamado, por tradición, contenciosoadministrativo. Este tipo de tribunal es el encargado de dirimir, en principio, los conflictos que se presentan entre la Administración pública (Administración central, entes descentralizados y municipios) y los administrados.
En todos los países la génesis del contenciosoadministrativo ha sido influida por el paradigma francés. En ese sentido, encontramos que Garrido Falla señala que en Francia la creación de estos tribunales se realizó en dos etapas: la primera es consecuencia de la separación de las autoridades administrativas y judiciales, según cuya regla los tribunales judiciales no pueden intervenir ni perturbar la actuación de los administradores públicos. La consecuencia de esta primera regla fue que la Administración vino a convertirse en juez de sus propios asuntos contenciosos (etapa del administrador o ministro-juez); en una segunda etapa se vino a concretar la separación entre la administración activa y la administración contenciosa y, por consiguiente, a crear los tribunales administrativos competentes para juzgar los actos de la Administración pública, siendo así como surgen el Consejo de Estado y los Consejos de Prefectura.
En un inicio, la separación de la Administración y los tribunales de justicia fue la consecuencia de la desconfianza que cundía entre los revolucionarios contra estos últimos. Pero la posterior evolución de la justicia administrativa en Francia se aleja de ese recelo inicial. Durante las últimas décadas la sociedad y la Administración han experimentado enormes transformaciones: la primera, tratando de afianzar el modelo democrático y participativo pluralista: mientras que la segunda se ha convertido en una organización extensa y compleja, dotada de funciones múltiples y considerables facultades, potestades y recursos.
Estas transformaciones repercuten de una u otra forma sobre la jurisdicción contenciosoadministrativa, entendida desde su origen como una jurisdicción especializada para resolver un limitado número de conflictos jurídicos, que se ha visto saturada por el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos y la Administración.
Pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la jurisdicción contenciosoadministrativa está atravesando un período crítico ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas.
La obra se encuentra desarrollada en dos tomos distribuidos en quince capítulos en forma sistemática y ordenada, en los cuales se trata en forma profusa desde la justicia como seguridad, tema éste de permanente actualidad, transitando la función jurisdiccional, hasta la competencia contenciosoadministrativa, la naturaleza de la revisión judicial de la actividad administrativa, como así también el alcance de la revisión judicial, la aplicabilidad del derecho por el juez, la demandabilidad de la Administración y la Administración como parte en el proceso.
También es dable destacar que en la presente obra no se han dejado de tratar la pretensión procesal, los requisitos objetivos para accionar, el agotamiento de la instancia administrativa, la reclamación previa, los medios procesales, los plazos, el desarrollo del proceso, la suspensión del acto administrativo, los recursos directos, etcétera.
Sobre este punto, creemos que todavía el derecho administrativo no garantiza tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos al administrado, ya que el sometimiento de la Administración pública a la ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa por los tribunales son un anhelo impostergable que debe adecuarse por entero a la letra y al espíritu de los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución en 1994.
No cabe duda alguna, tal como el autor señala, de que algunas obras de derecho administrativo se encuentran plagadas de citas bibliográficas que dificultan seguir el hilo de la exposición, no siendo éste el caso.
En el presente libro el autor ha logrado clarificar la noción de la función jurisdiccional, como así también adentrarse en los antecedentes de la formación del fuero contenciosoadministrivo federal; nos lleva a interpretar su funcionamiento, y obviamente, su competencia.
Asimismo en, forma acertada el autor nos conduce a entender que el control judicial de la Administración pública no es tal, toda vez que la justicia juzga a la Administración pero no la controla. La obra nos llama a ahondar mediante el tratamiento del alcance de la revisión judicial en qué puede juzgar el juez y hasta dónde llega su competencia. Describe en forma detallada y clara quienes pueden ser los sujetos con aptitud para demandar al Estado, como así también cuándo la Administración puede ser parte en un proceso, ya sea como actora o como demandada.
Para finalizar, se trata de una profusa obra que toda persona interesada en el derecho administrativo no puede dejar de tener; porque, como nos señala Eduardo García de Enterría en el editorial de fecha 20/2/98 de la revista francesa L’Actualité Juridique - Droit administratif: “El contenciosoadministrativo está enfermo. Todos los especialistas lo han diagnosticado así”; en tal sentido, es apremiante buscar una cura que nos dé un contenciosoadministrativo sano y rejuvenecido, como lo rescata el doctor Roberto Luqui.
Horacio J. Romero Villanueva
Revista de Administración Pública, n° 169, enero-abril 2006, p. 482
En 1949, unos meses después de haber publicado en la “Revista de Estudios Políticos” un trabajo sobre El proceso contencioso administrativo argentino, recibía una muy elogiosa carta del profesor Rafael Bielsa y una obra que acababa de publicar sobre la jurisdicción contenciosoadministrativa, con una cariñosa dedicatoria, que fue el principio de una relación e intercambio de trabajos –que duró hasta su muerte– del que yo resultaba altamente beneficiado, no sólo por la diferente calidad, sino por la cantidad, dada la prodigiosa capacidad de trabajo del admirado maestro argentino.
Hoy tengo la gran satisfacción de recensionar una obra de uno de sus discípulos, que dedica a la memoria del maestro. Obra que se une a la rica bibliografía argentina sobre justicia administrativa, desgraciadamente tan olvidada entre nosotros, como destaqué desde el n° 167 de esta Revista, al dar noticia de otra importante obra que vio la luz hace un año: el Tratado de lo contencioso administrativo de Fernando García Pullés.
No estamos ante una obra más sobre lo que tradicionalmente ha sido denominado “lo contencioso administrativo”, como si no se tratara de una realidad procesal. No es una obra sobre “revisión judicial de la actividad administrativa” como una instancia que sigue a la vía administrativa. Sino, como muy expresivamente dice el subtítulo, ante un estudio de los “juicios contencioso administrativos”, con una metodología propiamente procesal.
Buena prueba de ello es que considera la pretensión procesal administrativa (a la que dedica los primeros capítulos del tomo 2) como centro del sistema. Parte de una correcta delimitación de los conceptos de acción, demanda y pretensión, siguiendo fielmente las enseñanzas de Jaime Guasp –que ya había acogido en Argentina al estudiar el proceso civil Lino E. Palacio–, reconociendo una paternidad doctrinal que tengo el orgullo de compartir. Y con este fecundo punto de partida se enfrenta con las cuestiones que plantea su aplicación en el ámbito jurídico-administrativo.
Parece reaccionar contra una opinión generalizada, sin duda por la influencia francesa, que tan perniciosa ha sido entre nosotros para una buena regulación de los procesos administrativos y la construcción de un sistema para su estructuración en la rígida separación entre dos “contenciosoadministrativos”, uno de impugnación y otro de reparación. “Sostener que existen dos vías alternativas, una impugnatoria y otra reparatoria, como lo hacen la mayoría de los autores nacionales –dice en la p. 9 del tomo 2–, puede provocar confusiones”. Sin embargo, sigue manteniendo como básica la definición, corrigiéndola únicamente en el sentido de que la de resarcimiento puede ser también de impugnación cuando existe un acto administrativo que impide el reconocimiento de lo pretendido.
Delimita correctamente lo que es materia procesal, al excluir, por considerar que es derecho material, los motivos de impugnación, esto es, las infracciones en que puede incurrir el acto y determinar su invalidez. Pero, en mi opinión, sobra para tipificar las pretensiones procesales administrativas a las llamadas impugnatoria (aparte de las de ejecución) y utilizar el criterio del derecho procesal civil, distinguiendo entre las declarativas, constitutivas y de condena, en función de los pronunciamientos que requiera la satisfacción de la pretensión si es conforme a derecho, otorgando tutela judicial efectiva.
La casuística tipificación de las pretensiones, como la que se hace en el Código Contenciosoadministativo de la Provincia de Buenos Aires (art. 12), puede reconducirse a la clasificación tradicional entre los procesalistas, con la consiguiente relevancia en el régimen jurídico, en especial de los efectos del proceso, tanto jurídico-materiales como jurídico-procesales (cosa juzgada y ejecución), que tan bien estudia Luqui en el Capítulo XV.
Es indudable que si existe un acto administrativo, se haya dictado en un procedimiento incoado de oficio (v.gr., para imponer una sanción, expropiación o liquidar un impuesto) o en un procedimiento incoado para que se reconozca o haga efectivo un derecho o la realización de una obligación, el tribunal debe pronunciarse en primer lugar sobre la validez del acto. Pero ello no es decisivo para tipificar la pretensión.
Si para obtener la satisfacción basta con la anulación o declaración de nulidad del acto, estaremos ante una pretensión puramente declarativa. Pero esto no será lo normal. Lo normal es que la simple privación de efectos del acto no baste y sea necesario eliminar de la realidad jurídica la situación que haya podido crearse con la ejecución, o sea necesaria la constitución de una relación jurídica. Y, en todo caso, la sentencia siempre llevará implícita (aunque no se hubiera pedido expresamente ni la sentencia contuviera un pronunciamiento de condena) la providencia de ejecución en cuanto sea necesario. Sólo así podrá hablarse de tutela judicial efectiva, aunque a veces un formalismo exagerado no lo entienda así.
Este nuevo libro de Roberto E. Luqui, estructurado sobre la base de la pretensión, es un completo tratado de derecho procesal administrativo que se añade a los que, en los últimos años, nos ha dado la doctrina argentina.
Los dos capítulos primeros están destinados a delimitar cuestiones básicas, como la función jurisdiccional y el estudio de la realidad, legislación y doctrina argentinas sobre el control jurisdiccional de la actuación de la Administración, con especial referencia a la incidencia del principio de separación de poderes. Y en el Capítulo III –en el que empiezan a estudiarse las cuestiones que plantea el primer sujeto del proceso, el órgano jurisdiccional– se hacen unas consideraciones sobre el empleo del vocablo “contenciosoadministrativo”, calificando de estériles las discusiones, definiendo el sentido en que lo emplea en los siguientes términos: “causa judicial sobre materia administrativa, en la cual la Administración –el Estado o un ente jerárquico u otro sujeto que ejerce actividad administrativa– es parte”.
Definido como causa judicial, esto es, “juicio” o “proceso”, los capítulos que siguen se estructuran con arreglo a un sistema de derecho procesal.
A los sujetos del proceso se destinan los Capítulos III al VIII. Al órgano judicial, los Capítulos III al VI, no limitándose al examen de la jurisdicción –delimitando su alcance– y de la competencia de los órganos que la ejercen, sino extendiéndose a temas generales fundamentales como la interpretación, las potestades regladas y discrecionales, los motivos de impugnación –concretándose, como antes señalé, a los aspectos procesales– y la aplicación del derecho por el juez y el orden público.
A las partes dedica los Capítulos VII y VIII. El primero de estos capítulos al demandante, analizando con detalle problemas que plantea la capacidad y la legitimación, con acertadas precisiones sobre temas tan debatidos como los intereses legítimos y los intereses simples, los colectivos y los difusos. El VIII contiene uno de los más completos estudios realizados sobre la Administración como parte del proceso, como demandante o como demandada, así como de los problemas que plantea la defensa del Estado.
La pretensión procesal, en sus distintos aspectos y cuestiones que plantea, es el objeto de los Capítulos IX a XII. En el Capítulo XII –que lleva por rúbrica “oportunidad para accionar”– se trata de algunos de los requisitos procesales, como el del plazo y el del acto previo, completando el estudio de los requisitos objetivos, que estudia en el Capítulo X.
Al desarrollo del proceso se dedica el Capítulo XIII, si bien la terminación –normal y anormal–, en unión de los efectos de la sentencia, se estudian en el Capítulo XV.
Merece destacarse el completo tratamiento que de las medidas cautelares hace en el Capítulo XIV, que comienza con unas consideraciones previas sobre las prerrogativas de la Administración.
Basta esta enumeración del temario del libro para poner de manifiesto lo que afirmábamos al principio de esta recensión. Que estamos ante un excelente trabajo de derecho procesal administrativo. Y no se vea en este calificativo parcialidad que se presupone cuando concurre una causa de abstención y recusación. Pues una causa que figura en todos los ordenamientos es el parentesco, entre el que hay que incluir el doctrinal, como es el que me une a Roberto E. Luqui, por la filiación doctrinal común de nuestro maestro Jaime Guasp.
Jesús González Pérez
El Derecho, 31/10/05, p. 24
El acto de escribir es problemático e impenetrable, sin embargo Roberto Luqui nos hace pasar inadvertidas estas cuestiones. No quiero decir que no le haya costado la elaboración del libro, sino que pareciera que hubiera borrado las huellas de tales dificultades.
El contenido de esta obra está deliberadamente cargado de ejemplos concretos, como si el referido jurista se hubiera impuesto la tarea de lograr que el peso de tales acontecimientos no le impidiera desplegar la maestría de su estilo, y el resultado no es un mero ejercicio de pericia jurídica, también es praxis, experiencia, percepción, insondables caminos de aprendizaje y reflexión.
Al igual que los primeros filósofos, Luqui nos otorga dos tipos de proposiciones: analíticas y sintéticas. Sus proposiciones analíticas se descubren por el examen de los conceptos que nos brinda. En tanto que las proposiciones sintéticas es dable advertirlas luego de una lectura atenta y silenciosa…
El estado en que nos envuelve esta obra es la unidad y su sustancia.
Sin lugar a dudas, el autor es uno de los más destacados juristas del derecho administrativo argentino. Su obra imaginativa es una encuesta a las instituciones jurídicas. Los temas expuestos fueron motivo de hondas reflexiones que nos permiten comprender mejor que el primer deber del jurista es servir a la comunidad en la cual se desenvuelve y ese deber se manifiesta en un compromiso con la eticidad, y el saber que todo el valor de un sistema jurídico reside en la obligación de contribuir a dos hechos sociales trascendentes: la justicia y la libertad. Para ello, Luqui pone en la obra toda su acción.
Javier I. Barraza
La Ley, 13/10/05, p. 3
Conocer a un jurista, es entender su universo, sus fuentes, sus temas recurrentes, sus obsesiones y ¿porqué no? sus sueños. La obra del doctor Roberto Luqui, es esencialmente una obra para la praxis, entre sus páginas advertiremos que el autor se ha propuesto demasiados fines: remedar ciertas incorrecciones del derecho administrativo, extirpar conceptos erróneos, y ser simultáneamente, un jurista consciente de la realidad, sin que por ello, nos deje de transmitir sus valores y sus anhelos idealistas. El camino del mentado jurista, es el que nos lleva de lo local a lo universal, porque ha templado sus armas jurídicas bajo las enseñanzas de Rafael Bielsa, pero nutrido por múltiples herencias intelectuales y por una vasta cultura supo elevarse a problemas universales, realizando una obra profundamente estimulante para el pensamiento.
Si en sus tiempos de juventud, buscaba en las grandes teorías las respuestas a muchos interrogantes, hoy lo sigue haciendo, desde la ecuanimidad, la realidad y la justicia.
La obra sabiamente gobernada y de largo aliento, es una comprobación de que la perfección jurídica es posible. Al cabo de los años, comprenderemos que es un libro sempiterno, en el que fue posible ensayar nuevas formas de ver el derecho, y de emprender nuevos caminos.
En el Capítulo I, Introducción, el autor nos explica el valor de su obra y los temas que requieren un debate y una reflexión crítica.
En el Capítulo II, dedicado al estudio de la función jurisdiccional, el autor parte de un postulado esencial, la fijación precisa de los términos. Posteriormente, examina cada uno de los criterios que ha ensayado la doctrina para definir la jurisdicción. Luego de ello, aborda un tema tan complejo como discutible, el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de órganos administrativos.
En el Capítulo III, se titula “La competencia contenciosoadministrativa”, tema que los estudiosos del derecho administrativo, siempre nos genera dudas, siempre que se debe dirimir si una cuestión es competencia de uno u otro fuero, las soluciones para una misma cuestión, resultan disímiles. En este capítulo, la claridad meridiana del autor, resulta aleccionadora.
Posteriormente, se analiza la naturaleza de la revisión judicial de la actividad administrativa, en donde el autor, parte de una premisa distinta a la doctrina mayoritaria. En este sentido, señala que juzgar no es controlar. Al respecto nos enseña: “En nuestro sistema jurídico-político es en cierto modo incorrecto hablar de ‘control judicial de la Administración pública’ no obstante el uso generalizado de esta expresión. Los autores, los abogados y los jueces la emplean para referirse a los juicios contenciosoadministrativos promovidos por los administrados, cuando, en realidad, en el orden nacional el Poder Judicial no ejerce un verdadero control sobre la actividad administrativa. La justicia juzga a la Administración pero no la controla. Juzgar es resolver contiendas de intereses suscitadas entre partes, decir el derecho en el caso controvertido fuerza de verdad”.
Un punto que ha generado profundas discrepancias en la doctrina y en la jurisprudencia, es lo relativo al alcance de la revisión judicial. En este sentido, el autor luego de pasar revista a las distintas posturas, entiende que éste es un tema esencial político, concretado en cada sistema por normas jurídicas. Luego afirma que está convencido que es inútil debatir este punto en forma abstracta o teórica. Cada país –asegura– debe tener un sistema de revisión jurisdiccional de los actos administrativos que asegure de mejor manera la garantía de los derechos subjetivos, sin afectar el funcionamiento de la Administración, estructurando conforme a los presupuestos políticos, económicos, históricos, culturales y humanos que le son propios. En esto hay que ser pragmáticos.
Luego de ello, se estudia lo concerniente a la actividad del magistrado y la aplicación del derecho (Capítulo VI), donde adquiere particular relevancia el concepto de orden público, que según el autor es “antes que un calificativo de ciertas normas jurídicas empleado para conferirles una imperatividad mayor, es un presupuesto estructural del ordenamiento jurídico”.
Posteriormente en el Capítulo VIII, se analiza lo relativo a la Administración como parte en el proceso.
En el Capítulo IX, titulado “La pretensión procesal” se analiza lo relativo a la acción, demanda y pretensión, diferenciando los distintos conceptos. En este sentido señala que en torno a estos conceptos se han otorgado las más variadas opiniones, no sólo sobre su naturaleza, sino sobre el significado atribuido. Por eso es conveniente diferenciarlos. Así se diferencia a la demanda porque es el medio con el cual se ejerce una acción. En tanto que la pretensión, es la manifestación de voluntad de un sujeto, hecha ante el órgano jurisdiccional, por la cual le pide que resuelva conforme a derecho una contienda.
Posteriormente, se examinan los requisitos objetivos y los medios procesales para accionar (Capítulos X y XI).
En el Capítulo XII, se estudia la oportunidad para accionar.
Luego de ello, se aborda lo relativo a los efectos del acto administrativo y las medidas cautelares.
Y finalmente, un punto que me parece relevante es lo relativo a la ejecución de sentencias (Capítulo XV).
Para culminar quiero decir, parafraseando a Prevost, que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Creo que este libro ha forjado en mí nuevos pensamientos y estoy convencido que, desde ahora, todos los estudios que aborden la revisión judicial de actos administrativos, necesariamente deberán pasar por la aduana de la obra de Roberto E. Luqui.
Javier I. Barraza
La Nación, sección Cultura, 21/8/05, p. 4
El libro de Roberto E. Luqui, Revisión judicial de la actividad administrativa, se erige como un mojón al que los estudiosos de las disciplinas juspublicistas harán bien en referirse para no equivocar el rumbo de sus pesquisas y cavilaciones. Por su larga y fructuosa trayectoria profesional y docente, ha sido común mencionar a Luqui como “distinguido especialista en derecho administrativo”. Pero el doctor Luqui, uno de los propagadores, en esta parte del mundo, de la informática jurídica y el derecho informático, no constriñe su saber al espacio entabicado de una disciplina. Es un jurisconsulto en el más prístino sentido de la palabra, y ello se refleja en las más de novecientas páginas del libro, que a pesar de la densidad de su contenido se leen confortablemente, gracias a un estilo de exposición que, sin simplificar lo que es de suyo complejo, lo torna diáfano, permitiendo que las ideas se filtren como auténticos rayos de luz iluminando rincones recónditos del territorio explorado.
Aunque sea poco menos que inevitable catalogar a Revisión judicial de la actividad administrativa como un libro de derecho administrativo, su autor se interna en zonas escarpadas del derecho constitucional, como la que encierra los misterios de la separación y el equilibrio de poderes en nuestro sistema constitucional y confunde, muchas veces, lo jurisdiccional con lo específicamente judicial. En el enfoque de ésta y otras cuestiones en que lo frecuente ha sido el infecundo debate terminológico o conceptual, Luqui se mantiene al margen de los seudoproblemas, abordándolas con la claridad que dimana de la perceptible solidez de su formación teórico-general, reflectora de las corrientes preponderantes en la jusfilosofía de mediados del siglo XX (Recasens Siches y García Maynez son pertinentemente citados, lo mismo que Hans Kelsen y Alf Ross).
También el uso, abuso y mal uso del vocablo “contenciosoadministrativo” le proporciona una bien aprovechada oportunidad para demostrar la esterilidad de las discusiones semánticas que terminan por empañar y hacer confusa la visión del segmento de la realidad social que constituye, como materia, el verdadero objeto a analizar. Al examinar en esta parte de la obra, la competencia contenciosoadministrativa, es una lástima que, por una limitación metodológica autoimpuesta y oportunamente anunciada, el autor haya obviado la referencia a criterios incorporados a las normas competenciales de los sistemas de justicia de algunas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que por no ser totalmente compatibles con los imperantes en el federal son potenciales o reales factores de contiendas que por su naturaleza deberá dirimir la Corte Suprema nacional.
Una fuerte impronta sociologista aporta realismo al abordaje, por el autor, de la naturaleza de la revisión judicial de la actividad administrativa en el orden nacional, con especial fineza en el análisis, cuyos esclarecimientos se proyectan sobre buena parte de la obra, acerca de las llamadas potestades regladas y discrecionales de la administración y el alcance, respecto de estas últimas, de su revisión por los tribunales de justicia.
Las bien fundadas reflexiones de Luqui acerca de la arbitrariedad –desborde ilícito de la discrecionalidad indispensable para la gobernanza–, su relación con la racionalidad, la igualdad y la razonabilidad, muestran la existencia de posibles miradores alternativos de un fenómeno que trasciende las divisorias del derecho público y el privado, y que, sin perjuicio del insuperable análisis de Genaro Carrió acerca de la función esencialmente descalificadora de la palabra “arbitrariedad” en los fallos de la Corte Suprema, es y seguirá asociado a la percepción de autoritarismo que las sociedades democráticas sean capaces de percibir en las aserciones, veraces o fingidas, de la necesidad de preservar cualquiera de sus valores momentáneamente erigidos en primordiales, sacrificando el equilibrio de poderes, reasegurador sin exclusión de todas las libertades y derechos fundamentales.
Por ser Luqui un convencido y convincente defensor del “judicialismo” garantizador, desde la Constitución de 1853-60 y los Pactos y Convenciones internacionales de la segunda posguerra, de los derechos y libertades individuales frente a los amagos autoritaristas del Estado, no encuentra inconveniente en cuestionar la posición de quienes suponen que ampliando las actuales atribuciones de los jueces, revisoras de la actividad de la Administración, se alcanzará un “verdadero control de la legalidad” y los derechos de los administrados estarán mejor garantizados, contra la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo. Relegada por el autor a un recatado pie de página, la siguiente reflexión suya merece ser literalmente transcripta, si no memorizada: “Nuestro país tiene una larga tradición autoritaria, no sólo durante los gobiernos militares que se sucedieron con bastante frecuencia, sino en los gobiernos civiles, que también fueron autoritarios. Los argentinos tenemos un concepto equivocado de la autoridad. Prueba de ello es la enorme cantidad de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas que inundan las colecciones de legislación. Aquí todo lo queremos arreglar con normas, órdenes, mandatos, imposiciones. Parecería que ‘todo lo que no está prohibido, debe ser obligatorio’”.
Los capítulos de la obra en los que Luqui se ocupa de los aspectos concernientes a la litigación, ante los tribunales de justicia, de la legalidad de los actos administrativos, escenario en el que la Administración es solamente un sujeto procesal sin prerrogativas ni excesivas disparidades favorables, invitan a meditar sobre el alcance y la prolongación, en el tiempo, de una problemática novedosa, precipitada por la crisis económica pero no totalmente dependiente de ella, que pone en entredicho la consistencia, configuración y eficacia de conceptos y categorías tradicionalmente basilares de la ciencia procesal general, como la legitimación, o de la materia contenciosoadministrativa en particular, como la justiciabilidad de las llamadas cuestiones políticas o los actos producidos por la Administración en el ejercicio de su actividad discrecional.
Algunas disposiciones relativas a la representación y patrocinio del Estado en juicios contenciosoadministrativos, adoptadas en años recientes al socaire de normativas “de emergencia”, son objeto de severo cuestionamiento, como distorsivas de un sistema que logró, laboriosamente, constituir a lo largo de varias décadas, un cuerpo de abogados del Estado, al que se erosiona sin justificación técnica ni funcional y se pone en riesgo de éxodo y mediocridad por la privación de incentivos, introduciendo, al mismo tiempo, una cuña en su duramente ganada eticidad. Las autoridades responsables resultarían gananciosas si no tomasen las advertencias de Luqui como diatriba sino como bienintencionada recomendación.
Revisión judicial de la actividad administrativa es un libro de consulta, escrito por un jurisconsulto. El especialista encontrará en su lectura, placentera por la sobriedad estilística y el rigor técnico carente de inútiles academicismos, más de un motivo para revisar concepciones propias o afirmarse en ellas confrontándolas con las del autor. Como libro de consulta, bien organizado y con un adecuado índice analítico, será de invalorable ayuda para el no especializado y aun para el totalmente indocto en temas que en los cursos de grado de las facultades de derecho suelen sobrevolarse.
Rafael Bielsa

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
Este trabajo constituye un auténtico tratado de dos tomos sobre los juicios contenciosoadministrativos, que viene a ubicarse a la vanguardia de este particular e importante capítulo de la rama del derecho administrativo.
La revisión judicial de las decisiones administrativas ha alcanzado una especificidad tal, en estos últimos y convulsionados años, que era muy necesitada una obra como esta, que analiza a fondo, de cabo a rabo el juicio contencioso, con profundos conceptos generales y con profusión de doctrina y citas jurisprudenciales.
La sapiencia del autor en estos intrincados temas procedimentales (y también de fondo), se materializa con la existencia de un trabajo que se compone de quince nutridos capítulos, que se reparten en los dos tomos.
En el tomo 1 (caps. I a VIII), luego de analizase la función jurisdiccional, se estudia la materia contenciosoadministrativa en lo tocante a la competencia, la naturaleza de la revisión judicial, su alcance, la aplicación del derecho por parte del juez, los sujetos del juicio, y, particularmente, la Administración como “parte” en el proceso (como actor o demandado, destacándose aquí los críticos conceptos del autor respecto al funcionamiento de los equipos de abogados del Estado).
En el tomo 2 se abordan temas tales como la pretensión procesal, y los requisitos, medios y oportunidad para accionar, el desarrollo del proceso, la suspensión de efectos del acto administrativo, y la conclusión del juicio, atravesando puntillosamente todo el iter procesal del juicio en lo contenciosoadministrativo.
Al final de la obra se incluye un listado bibliográfico donde se muestra la inmensa fuente de que se nutrió el autor y un utilísimo índice alfabético.