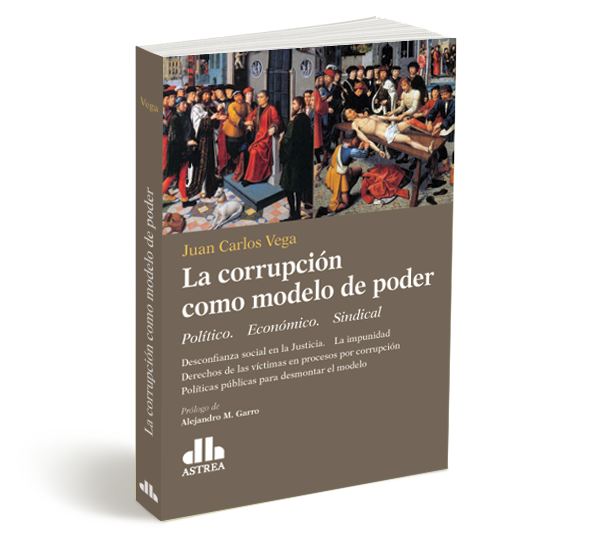
Político. Económico. Sindical
Desconfianza social en la Justicia. La impunidad. Derechos de la víctimas en procesos por corrupción. Políticas públicas para desmontar el modelo.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2019
Páginas: 224
Publicación: 04/11/2019
ISBN: 978-987-706-320-2
Tapa: Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Libro físico
Precio: $43.000 (USD 36)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $5000 (mínimo 3 meses)
Diario “Clarín”, 25/6/20
La aparición inesperada a escala global del Covid-19 exhibió con crudeza la desigualdad y pobreza estructural que habita en nuestro país. Recién ahora muchas personas pudieron tomar conciencia sobre la indignidad en la que viven miles de seres humanos debido a su condición social y económica. El gran interrogante que emerge es cómo esta situación es posible si hemos tenido y seguimos teniendo la deuda externa más grande la historia de la humanidad, si aun así el Fondo Monetario Internacional distorsionando sus reglamentos nos prestó la suma más grande de su historia, si la carga del sistema tributario llena de impuestos directos e indirectos es una de las más altas del planeta, si contamos con riquezas naturales como pocos Estados posee. En La corrupción como modelo de poder (Editorial Astrea), el gran mérito de la obra de Juan Carlos Vega es justamente intentar responder a estos legítimos cuestionamientos analizando el “fenómeno de la corrupción” a través de tres contextos (el jurídico, el socio histórico y el económico) con un enfoque sistémico e interdisciplinario que evite la linealidad y la superficialidad.
El primer logro de Vega es plantear que en la República Argentina la corrupción es un modelo de poder basado en un sistema de construcción y acumulación de poder político, económico y sindical que no sólo trajo como consecuencia la desconfianza de la sociedad en la justicia (el 82% tiene escasa, baja o nula confianza en el Poder Judicial), sino también, el nulo crecimiento económico del país. Un modelo que tiene una estructura dinámica muy precisa basada en sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado de activos y que le hizo perder a la democracia argentina las cuatro batallas centrales que desde 1983 intentó librar: a) contra la pobreza porque los índices actuales son superiores a los de 1984, b) la del crecimiento económico dado que nuestro país era en 1984 el de mayor ingreso per cápita de América y hoy es el tercero, c) contra la corrupción y d) contra la inflación porque somos el segundo país que mayor inflación histórica tiene en el mundo y el de las mayores hiperinflaciones. Tal ha sido el impacto de la corrupción en el sistema institucional argentino que la reforma constitucional de 1994 a través del art. 36 estableció que los delitos de corrupción con afectación patrimonial al Estado se asimilan a los golpes de Estado.
Muchas son las causas que generan un manto de impunidad respecto de los delitos de corrupción además de los eternos “tiempos de la justicia”, tal como expresa Vega, sus raíces son “legales, judiciales y culturales” y se proyectan en un escaso impacto en el voto popular por varias razones. La primera es la resignación social del argentino frente ante la corrupción impune algo inevitable e inmodificable. La segunda se vincula con la cultura social que privilegia el éxito por encima de la corrupción. La tercera es que los argentinos no se reconocen como víctimas de la corrupción. La cuarta se relaciona con la dialéctica “orden-caos” a través de la cual los argentinos hemos decidido pagar el precio de la corrupción para tener un cierto orden social. Por último, el dogmatismo político que justifica la corrupción como un medio para conseguir un propósito colectivo “justo” o “noble” (en los 90 fue la modernización del país, durante el kirchnerismo fue la lucha contra el neoliberalismo).
Otro gran acierto de Vega es que consigue visibilizar a las víctimas de la corrupción y al daño social que esta produce a través de la defraudación de la confianza depositada en el voto popular y el quiebre del principio de igualdad ante la ley. Procesos penales eternos, casi nulas condenas, un festival de cierres de procesos debido al paso del tiempo mediante la aplicación de la prescripción hacen que las víctimas de la corrupción no tengan ninguna clase de tutela efectiva de sus derechos. La sociedad como víctima y las personas como víctimas porque el “costo” directo e indirecto de la corrupción se refleja en los recursos públicos desviados de los usos debidamente asignados, pero también, en los impactos negativos sobre la economía que se observan en la ineficiente asignación de recursos públicos y la falta de incentivos a la inversión y a la innovación. Un grave problema es que la deficiencia de cierta parte de la justicia respecto de la lucha efectiva contra la corrupción hace que los jueces y juezas de otros fueros y jurisdicciones que desarrollan ejemplarmente su función sean metidos en la misma bolsa de la desconfianza social ¿Por qué una persona humana o una persona jurídica invertiría en la República Argentina con semejante modelo de poder? ¿Cómo podemos seguir viviendo los argentinos en un país que desde 1983 muestra un perfecto fracaso económico, alta corrupción y desconfianza social en la Justicia?
Existe una conexión directa e inmediata entre corrupción y violación de los derechos humanos, especialmente, los económicos, sociales, culturales y ambientales que requieren de políticas públicas prestacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/2018 desarrolló sólidos argumentos en este sentido haciendo foco en la necesidad de centrar a las víctimas generadas por la corrupción.
A diferencia de otros enfoques, la obra de Vega contempla una serie de propuestas que deberían ser incluidas en una “mega ley” integral, que a la vez, sirviera de un “meta mensaje” a la sociedad en el sentido de que esta vez va en serio la cosa. Entre ellas se destacan la reforma de Código Penal y del Código Procesal Penal, la alta autoridad moral de los funcionarios que se designen, el pago del impuesto a las ganancias de los jueces, la inmediata suspensión de los funcionarios en caso de un procesamiento firme, el límite temporal para el ejercicio de funciones públicas, la prohibición de reemplazo o sucesión de familiares en el ejercicio de cargos políticos o sindicales, el riesgo procesal a los efectos de la prisión preventiva debe medirse por el poder económico y político del imputado, la existencia de un régimen de responsabilidad civil de las personas jurídicas por los daños causados por los actos de corrupción, la representación adecuada de los derechos de las víctimas, la reforma del Consejo de la Magistratura, la inclusión en los planes de estudios secundarios y universitarios del tema de la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad de la acciones civiles y penales emergentes de los delitos de corrupción.
A modo de epílogo, el libro de Juan Carlos Vega ofrece un diagnóstico preciso y descarnado sobre la corrupción estructural que azota a la República Argentina y una serie de medidas de combate efectivo. De ahora en más depende la sociedad tomar conciencia sobre los alcances de este flagelo que ha durado mucho más y producido daños más graves que el Covid-19.
Andrés Gil Domínguez
La tesis central del libro. La corrupción ha funcionado durante toda la democracia argentina como un sistema de acumulación de poder político, económico y sindical. Por igual durante los gobiernos neoliberales y durante los llamados progresistas. Ni un pecado religioso. Ni un simple delito penal.
Segunda tesis del libro. Este sistema de acumulación de poder tiene impunidad garantizada por la justicia argentina. Informe CIPCE del 2009: duración promedio de un proceso judicial por corrupción 14 años; índice de condena 4%; prescripciones liberatorias más del 90%; promedio de recursos planteados por el imputado, 13; cero recupero de bienes robados por la corrupción. Estos son los hechos físicos de la impunidad judicial de la corrupción.
Este sistema de poder funciona con 4 etapas: sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado, lavado de activos. El cálculo estimado por los economicistas de estos sobreprecios solo en la obra pública es de 40.000 millones de dólares en el periodo 2003 - 2014. Se debe agregar sobreprecios en subsidios y contrataciones de servicios públicos. Este sistema funciona por igual en la política, en la economía y en el sindicalismo.
La corrupción y la sociedad argentina. La sociedad no condena la corrupción con los siguientes argumentos. Su inevitabilidad histórica. Viene de la “época de la Colonia”. El paradigma neoliberal “roba, pero hace”, es decir que la única eficacia que se le reconoce al poder político es cuando roba. Y el tercer argumento de perdón social el que dice que la corrupción es la única forma de financiar una lucha contra el neoliberalismo.
Tercera tesis del libro. La causa principal de la desconfianza del argentino en la justicia está dada por la desigualdad ante la ley. Es decir, por la impunidad de los delitos del poder político, económico y sindical. Informe CIPCE. Esta desigualdad ante la ley traduce una desigualdad social estructural. Las 3 encuestas de opinión pública que obran en el libro son durante 20 años. Asociación de Magistrados 1993. Instituto de Estudios Sociales UNC 2011 y Colegio de Abogados de Cba 2016. En todos los mismos índices; el 82% de los argentinos declara tener escasa, baja o nula confianza en la justicia.
La corrupción como un tema central de DDHH. DDHH = Derechos de las víctimas. Corrupción = Delitos del poder político, económico y sindical. La corrupción es violatoria del derecho humano de igualdad ante la ley (art. 24) y de los derechos de la víctima de la corrupción (art. 25 de la Convención Americana). Los derechos del imputado y derechos de las víctimas tienen la misma jerarquía constitucional. La CIDH ha declarado en su resolución 1/18 - Bogotá que la corrupción es la mayor amenaza para los DDHH en el Continente. Es imposible hablar de DDHH en un país con alta corrupción.
El impacto de la corrupción en la economía. Debe quedar claro que el tema de la corrupción no es un tema poético ni solo principista. Es un tema de ley y de economía. El sistema de poder basado en la corrupción es causa principal de la decadencia económica del país. Tenemos el peor crecimiento económico en toda América en los 36 años de democracia. A pesar de un ciclo histórico de altos precios en commodities agrícolas. De tener en 1984 el mayor ingreso per cápita en toda América, hoy tenemos el tercero. La pobreza nunca pudo bajar del 25%. Y el índice de Gini de 48.
Hay 2 clases de reformas judiciales. Una reforma judicial estrictamente funcional. Una reforma judicial de cambio de una política criminal de desigualdad ante la ley. La reforma funcional solo busca darle mayor agilidad a un sistema de poder que no se toca y que mantiene su impunidad garantizada. La reforma judicial como cambio de una política criminal busca terminar con la impunidad de los delitos del poder político, económico y sindical. Es decir, desmontar el sistema de poder que hablamos. Son dos reformas no solo diferentes sino jurídica e ideológicamente opuestas. Nadie puede negar la conveniencia de darle mayor agilidad y rapidez a la justicia argentina. Pero eso no es suficiente para devolverle confianza social a la justicia.
Las 3 medidas que definen una política criminal: 1) El concepto de sentencia firme. Es la de segunda instancia y ella es de cumplimiento efectivo. Art. 8, inc. 2 “h” de la Convención Americana. La tesis que sostiene que es necesario el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es técnicamente falsa y jurídicamente hipócrita porque solo beneficia a los delitos del poder. Pero además esta falsa tesis impide absolutamente las víctimas de la corrupción ejercer sus derechos en el proceso. Imputados y víctimas tienen los mismos derechos con igual jerarquía constitucional; 2) Los recursos del imputado en estos procesos por corrupción en principio debe tener efecto diferido y no suspensivo; 3) Reformulación de la figura del funcionario público. Son los que están al “servicio del Estado” y no solo los designados por el Estado.
El Proyecto de reforma judicial del gobierno. Son 84 artículos; 43 jueces; 56 fiscales; 22 defensores. Ni en el texto ni en las 60 páginas de fundamentos del mismo (buscador Google) aparece ninguna mención a la palabra corrupción, impunidad, y derechos de las víctimas de la corrupción. No aparece ninguna mención a la obligación del Estado Argentino de luchar contra la corrupción establecida en distintos tratados de DDHH. Tampoco aparece mencionado el informe del CIPCE del 2009 que acredita que un juicio por corrupción dura 14 años y solo tiene un 4% de condena. Tampoco aparece mencionada en el texto de la ley la resolución de la Comisión Interamericana de DDHH 1/18 de Bogotá que declara a la corrupción como una violación mayor a los DDHH y recomienda a los países de América reformas judiciales eficaces para luchar contra la corrupción.
Violación de tratados de DDHH. No hay ninguna mención en la ley que diga que su finalidad es la lucha contra la impunidad de la corrupción. Estas finalidades no aparecen mencionadas ni siquiera de manera indirecta en el texto de la ley. Su finalidad es la de dar agilidad procesal a un sistema judicial que garantiza impunidad a los delitos del poder (informe CIPCE 2009). Esto significa que la ley viola obligaciones internacionales asumidas por el Estado y luchar contra la corrupción; Convención de Caracas, ley 24.759; Convención de NU; Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional Organizado, y de modo particular viola la Convención Americana sobre DDHH en sus arts. 2, 24 y 25. Estos tratados de DDHH tienen jerarquía constitucional o supralegal por lo que sus violaciones generan inconstitucionalidad.

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
Con rigurosidad analítica y fundada en datos estadísticos, el autor plantea una visión novedosa sobre la impunidad judicial de la corrupción. No se trata de un simple delito contra la Administración pública ni de un pecado religioso. Es un modelo de construcción de poder político, económico y sindical que ha funcionado impunemente en las democracias americanas. Modelo de poder que no ha generado ningún crecimiento económico sustentable. Solo el aumento de la pobreza, de la desigualdad en el ingreso y la desconfianza social creciente en la Justicia.
El autor propone un conjunto de políticas públicas que se deben implementar sistémicamente para desmontar ese modelo de poder político, económico y sindical que funciona independientemente de los partidos políticos gobernantes.