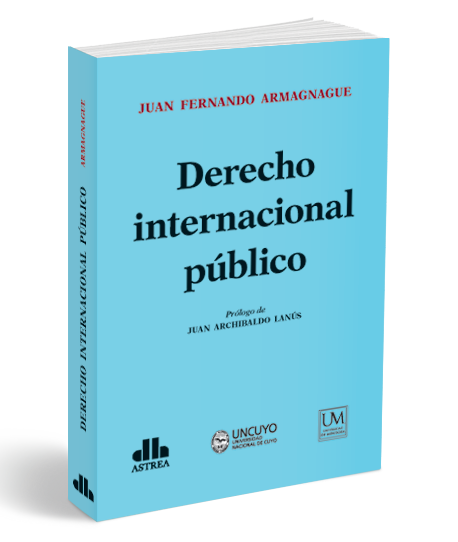
La comunidad internacional en general. Los sujetos en el derecho internacional. El Estado. El acto ilícito internacional y la responsabilidad internacional del Estado. Territorio y fronteras del Estado. Soberanía territorial argentina. Derecho del mar. Organizaciones de la comunidad internacional. Órganos de representación en las relaciones internacionales. La persona humana ante el derecho internacional público. Derecho de la integración. Derecho comunitario. Derecho de los tratados. Conflictos internacionales. Guerra, neutralidad y seguridad colectiva. Derecho humanitario internacional.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2018
Páginas: 432
Publicación: 27/08/2018
ISBN: 978-987-706-242-7
Tapa: Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Libro físico
Precio: $70.000 (USD 59)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $5810 (mínimo 3 meses)
“Debates sobre Derechos Humanos”, n° 3, 2019, p. 329
La aparición de un texto que abarque los aspectos generales del derecho internacional público constituye un entusiasmo para quienes se dedican a la enseñanza de la especialidad y siguen con atención permanente el desarrollo de las relaciones internacionales, especialmente por las características dinámicas que exigen periódica actualización.
Se trata de una obra teórica y doctrinaria del jurista mendocino Juan Fernando Armagnague –prologada por Juan Archibaldo Lanús–, que analiza los temas obligados para la enseñanza de la asignatura y en los cuales el autor se propone adoptar una posición personal que sea respetuosa de las ideas contrarias –cita para ello una frase atribuida a François-Marie Arouet– con el objeto de fomentar, en las palabras preliminares del autor, el “deseo de completar o profundizar, mediante el propio esfuerzo de la búsqueda personal, el conocimiento de las relaciones internacionales”.
Nada más leer el índice se advierte la estructura poco habitual en su organización, que creemos que el autor debió aclarar en cuanto las razones que le motivaron para disponer su secuencia, sin perjuicio de considerarla, en nuestra opinión, por demás dificultosa para quienes realicen sus primeras lecturas en la materia, por las razones que señalaremos superficial y sintéticamente.
Creemos que la organización estructural del texto es cuestionable –aunque reiteramos que el autor podría, bien justificar su elección en una segunda edición de la obra, o bien modificar en el futuro la aquí analizada–, ya que no se observa un criterio claro al alternar los sujetos con los actos ilícitos y la responsabilidad internacional, para luego retomar los elementos de un sujeto en particular (el Estado) y luego dedicar capítulo previsto para la República Argentina y allí incluir el estudio del derecho internacional del ambiente; continuado por algunos aspectos clásicos del derecho del mar, que es un verdadero acuerdo global; y prosigue con los sujetos a través de las organizaciones internacionales, los órganos del Estado, el individuo (limitado a las personas físicas), el derecho de la integración y el derecho comunitario; continúa con una unidad dedicada al estudio de una de las fuentes (los tratados), la solución pacífica de controversias, las situaciones de quebrantamiento de la paz y finaliza con un “Derecho Humanitario Internacional” que retoma en su desarrollo el derecho internacional ambiental.
Aclarada esta observación, merecen destacarse algunas consideraciones en cuanto al contenido de los distintos capítulos. En el primer capítulo, dedicado a la comunidad internacional en general y sus caracteres, el autor señala una breve distinción entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado para luego, con acierto, recordar que el “Derecho natural y de gentes” fue conceptualizado como “Derecho Internacional” por Bentham, en el siglo XVIII y posteriormente señalar algunas definiciones conceptualizadas por prestigiosos especialistas como Diez de Velasco Vallejo, Verdross o Barboza, entre otros, e identifica su nacimiento a partir de la denominada Paz de Westfalia de 1648.
En el mismo tenor de análisis, el autor sintetiza los acontecimientos históricos más relevantes que habilitaron la gestación y consolidación de los principios elementales del derecho internacional público, la posterior aparición de la Sociedad de las Naciones, el sistema de Naciones Unidas y la organización de la comunidad internacional contemporánea hasta la caída del muro de Berlín en 1989, al que adiciona una breve referencia a la situación luego del 11-S, en 2001.
En cuanto al examen del derecho internacional y sus caracteres, se destaca el desarrollo realizado por el autor respecto del monismo internacionalista como teoría imperante y los presupuestos histórico-sociológicos, pero aquel lúcido desarrollo contrasta con la extensión y profundidad en materia de fuentes, que juzgamos insuficiente por la importancia que exige su explicación.
El segundo capítulo inicia con una caracterización general de los sujetos, para luego referirse a los Estados y es completado por situaciones denominadas por el autor como “casos especiales”. Lamentablemente, aquí no coincidimos con el autor en la elección, estrategia y desarrollo de la unidad, ya que un lector no avezado en la especialidad podría desarrollar errores u omisiones significativas, especialmente respecto de las diferencias entre la Santa Sede y el Estado-Ciudad del Vaticano, la comunidad beligerante y su diferencia con los insurgentes –que no son sujetos del derecho internacional y a cuyo respecto el autor no adopta posición– al tiempo que omite referirse a la subjetividad de la Soberana Militar Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el individuo en forma integral, ya que solo se dedica a desarrollar la subjetividad de las personas físicas (capítulo IX).
Asimismo, mayor confusión agrega al incluir –sin justificación sobre la ubicación en este sector de la obra– el régimen de mandatos y fideicomisos, al tiempo que omite a las organizaciones internacionales, a la cuales dedica el capítulo X.
El tercer capítulo se encuentra dedicado al Estado, sus elementos, el reconocimiento de aquellos y su sucesión (sin aclarar si existen normas convencionales en vigor o no) para luego analizar su extinción y el reconocimiento de los gobiernos. En el mismo capítulo incluye los principales derechos y deberes de los Estados, junto a la evolución y desarrollo del principio de no intervención codificado en la Carta de la ONU.
El capítulo IV prosigue un análisis de la responsabilidad internacional de los Estados, con una breve referencia a las organizaciones internacionales. Al respecto, consideramos adecuado el análisis de los elementos constitutivos de la responsabilidad internacional e incluso de la síntesis respecto de los distintos hechos que acarrean responsabilidad internacional –con fundamento en la costumbre, gran parte codificada luego en la resolución 56/83 de la Asamblea General, del 12 de diciembre de 2001 que el autor debería considerar, especialmente al final del punto 24, entre páginas 83 a 85– aunque creemos que la inclusión de la “doctrina Tejedor” sería más apropiada junto con el desarrollo del instituto de la protección diplomática, desarrollada en el punto siguiente y respecto del cual se omite a la famosa doctrina de la “Comunidad de Fortuna”, ideada por Podestá Costa y destacada recientemente por Piombo en un texto referenciado como bibliografía consultada en la obra aquí reseñada.
El quinto capítulo analiza las competencias territoriales del Estado y sus teorías, se dedica al estudio del régimen fluvial interno y al sistema de recursos compartidos y sus principios, con especial referencia a la controversia sobre las plantas de celulosa en el Río Uruguay, aunque su final es erróneo, ya que afirma el inicio de un nuevo procedimiento iniciado ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2013, pendiente de resolución, situación que no se ha presentado. En este mismo punto incluye a los canales internacionales y los estrechos internacionales –refiriéndose a doctrina superada por el derecho internacional vigente–.
El capítulo VI inicia con una síntesis del problema más importante de la historia de la política exterior argentina: la Cuestión Malvinas. La síntesis del autor es un trabajo logrado y se destaca la referencia al famoso “Alegato Ruda”, que originó la resolución 2065 de la Asamblea General, en 1965, clave para la posición jurídica argentina y los progresos realizados en su consecuencia hasta el conflicto bélico de 1982. En este punto, el autor también se refiere al establecimiento del límite exterior de la plataforma continental argentina y su relación con la Cuestión Malvinas, aunque consideramos que aquel debía ser mencionado en el capítulo dedicado al derecho del mar. En el mismo capítulo VI el autor se dedica al derecho internacional ambiental y su protección, aspecto que luego retoma en el capítulo XVI de la obra.
El derecho del mar es el objeto de estudio en el capítulo VII. El autor sintetiza los principales debates desde la I Conferencia Codificadora de la Haya de 1930 (omitiendo todos los importantes debates respecto de la libertad de los mares que dominaron el tema desde el siglo XVII) y no logra sintetizar correctamente la importancia de las dos primeras conferencias de Ginebra, de 1958 y 1960, respectivamente. El resto del capítulo comprende una mera descripción de los espacios marítimos proyectados a partir de las líneas de base, omitiendo toda referencia a las restantes e importantes regulaciones sobre los usos de los mares y océanos dispuestas en la Convemar, así como su sistema de solución de controversias y la importancia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que menciona, pero no explica su importancia al administrar el patrimonio común de la humanidad.
Al capítulo siguiente, el VIII, se corresponde el estudio de las organizaciones internacionales –que creemos debió comprenderse junto con la sección dedicada a los sujetos– para más adelante analizar, parcialmente, a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, junto a los antecedentes y órganos que la componen.
Los órganos estatales son analizados en el capítulo IX, al tiempo que dedica el estudio del individuo desde la perspectiva de los derechos humanos –y su internacionalización– en el capítulo siguiente, con un desarrollo notable del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que cumple las expectativas necesarias. En el mismo capítulo incluye los “delitos contra la persona humana” y desarrolla un punto que comprende unificadamente a los “crímenes y delitos internacionales” en un criterio metodológico que no compartimos y merecería justificaciones al respecto, debido a la diferencia que presentan ambos conceptos.
La solvencia y acierto del autor se advierte claramente en los capítulos XI y XII, que explican con gran síntesis las experiencias de integración en América y Europa. Se trata de una lectura amena a pesar de la complejidad que poseen estos sistemas, especialmente la experiencia de la Unión Europea. Sin embargo, habría sido deseable la inclusión de los progresos más actuales del proceso europeo, especialmente luego de la firma del Tratado de Lisboa en 2007 y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El último capítulo comprende una referencia al funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las influencias del GATT, la OMC y el Consenso de Washington. Quizás el autor podría haber sistematizado los dos capítulos en uno, dedicado al comercio internacional y los esquemas de integración.
El capítulo XIII se concentra en el derecho de los tratados, logrando una clara explicación respecto de las etapas que corresponden a la celebración de tratados celebrados en buena y debida forma.
El siguiente capítulo titulado “Conflictos internacionales” cita a Moreno Quintana para justificar la utilización del término “conflicto”, cuestión ampliamente superada por la doctrina especializada contemporánea que considera “conflicto” a las situaciones que revisten conflictos armados regidos por el derecho internacional humanitario y denomina “controversia” a las disputas o diferencias sobre aspectos de hecho o de derecho entre dos o más Estados, tal como señalase la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Mavrommatis, que el autor conoce y menciona correctamente en su desarrollo. Asimismo, el autor incluye “Las luchas civiles” según la concepción de Moreno Quintana y el uso de la fuerza según la Carta, para finalizar el capítulo con consideraciones respecto de los medios coercitivos.
Finalmente, la obra culmina con dos capítulos denominados “Guerra, neutralidad y seguridad colectiva” y “Derecho Humanitario Internacional” que resultan de utilidad para recordar (o profundizar, según el caso) algunas cuestiones analizadas transversalmente en páginas previas.
Entre los aspectos críticos, creemos que el autor debió adoptar mayores recaudos en materia de fuentes, ya que se infiere la opinión de distintos especialistas o disposiciones convencionales, pero luego omite incluir la referencia pertinente o bien, recurre a fuentes indirectas para citar a los clásicos, como Grotius, de Vitoria, Suárez, Vattel y Jellinek (referido al inicio de los capítulos III y V, pero no incluido en la bibliografía final), entre otros.
No obstante, el verdadero valor de la obra se encuentra en la síntesis que logra realizar el autor respecto de temas extensos y sin omitir los principales acontecimientos históricos que contextualizan el estudio analítico de las instituciones del derecho internacional público. Asimismo, el texto resulta una invitación para que los estudiantes y noveles juristas realicen sus propias indagaciones e investigaciones a partir de las reflexiones del autor –siempre bienvenidas–, especialmente a partir de la correcta vinculación entre los puntos tratados y la referencia a la casuística, principalmente respecto de las controversias decididas por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina.
Como consideración final, se puede destacar que el libro reseñado resulta didáctico al sintetizar conceptos esenciales del derecho internacional público –cuestión que no es sencilla– y lo transmite en un nivel apto para su utilización en las universidades con el objeto de fomentar el desarrollo de ideas personales a través del estudio personal, tal como lo señala el autor en su introducción.
Leopoldo M. A. Godio

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
Estas consideraciones se formulan en un nuevo, pero cambiante, contexto mundial de creciente interacción, con especiales complejidad y diversidad.
En el texto se pone el acento en la defensa de los derechos humanos y su protección internacional, como instrumento al servicio de la humanidad, que dignifica su condición mediante el respeto de los derechos y deberes del hombre.