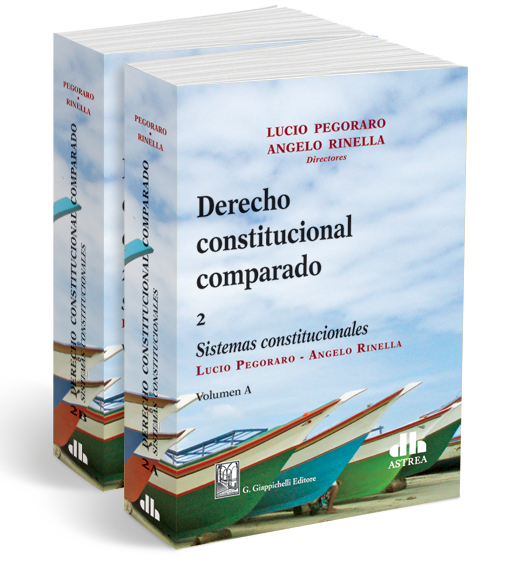
Sistemas constitucionales
El método comparativo: un "shortcut" para comprender el mundo. Familias jurídicas y formas de Estado: diversidad y convergencia. Doctrinas constitucionales: alineamientos y fracturas entre religión, cultura, política y derecho. Las fuentes del derecho. Derechos, libertades y garantías. El tipo de Estado: la organización territorial y la plurinación. Las formas de gobierno. La organización del Estado. Garantías constitucionales y protección de la constitución.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2018
Páginas: 1288
Publicación: 08/03/2018
ISBN: 978-987-706-090-4/202-1
Tapa: Rústica
Formato: 23 x 16 cm
Libro físico
Precio: $250.000 (USD 209)
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $20.750 (mínimo 3 meses)
“Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña”, vol. 22, 2018, p. 471 a 474
Los profesores Lucio Pegoraro y Angelo Rinella son autores de una rica y abundante bibliografía sobre derecho público comparado (en España esta denominación responde a lo que conocemos como derecho constitucional comparado), bastante bien difundida en España, pero que porque “la lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer” (Hegel), sólo ahora empieza a ser asimilada por los académicos españoles y latinoamericanos. Aunque los constitucionalistas españoles siempre mostraron interés por la comparación, incluso durante el franquismo (piénsese, por ejemplo, en Pablo Lucas Verdú), los trabajos de muchos de ellos presentaban lagunas en cuanto al método: especialmente, como señala Pegoraro en varias de sus obras, Manuel García Pelayo, cuyo Manual de derecho constitucional comparado es una excelente obra de Teoría de la Constitución, donde además se aborda con brillantez los aspectos más relevantes del derecho constitucional de varios Estados, pero donde no se realiza, en el sentido propio del término, una verdadera comparación.
Quizás por la autoridad de la obra que acabamos de citar, o tal vez porque a diferencia de Italia, en nuestras universidades –con excepciones como, por ejemplo, la Universitat de Lleida, donde se imparte una asignatura con el nombre de Comparative Introduction to Legal Systems– rara vez se imparte derecho comparado dentro de los planes de estudios de grado, los académicos españoles se han quedado en la operación previa del derecho comparado, que es el estudio de los ordenamientos jurídicos extranjeros, y aunque esa situación –como decimos– se viene revirtiendo recientemente, todavía hoy es habitual encontrar trabajos que bajo la denominación de derecho constitucional comparado se limitan a una exposición sucesiva de diferentes regímenes constitucionales, sin hacer propiamente una comparación.
Al método dedicaron estos autores la primera entrega de su manual, el cual se publicó en español por la misma editorial en el año 2016, y que constituye una importante ampliación y actualización de otros tres que estos autores publicaron juntos en 2002, 2007 y 2013, de modo que es heredero de una larga tradición de obras sobre la materia. En este segundo volumen, referido a los “sistemas constitucionales” nos muestran algo que no por relativamente evidente es comprendido por todos los investigadores actuales del derecho constitucional: que la comparación tiene por objetivo no tanto (o solo) el conocimiento de otros ordenamientos como un avance en el conocimiento del ordenamiento propio, desde una comprensión de las categorías abstractas.
No obstante, el primer capítulo de este segundo tomo tiene carácter metodológico y supone una síntesis y actualización de alguna de las tesis que venían manteniendo en obras anteriores, y que son comunes en la doctrina. En concreto, se revisa la idea de que la comparación exige homogeneidad, tratando así de ampliar (“más allá de Finisterre”, tal y como reza el epígrafe quinto de este primer capítulo) las fronteras epistemológicas de la disciplina. En el Capítulo II, referido a las formas jurídicas y las formas de Estado, el enfoque novedoso consiste en la incorporación de la cultura autóctona (con valores comunitarios tradicionales) en el ámbito de las formas de Estado con separación de poderes, que se ha dado en algunos países del constitucionalismo andino como Bolivia y Ecuador, estudiados en profundidad por la escuela de Pegoraro, especialmente Silvia Bagni y Serena Baldin.
En el tercer capítulo –que quien escribe estas líneas ha tenido el honor de colaborar en su traducción– se somete a revisión la teoría clásica del constitucionalismo, que se enfrenta al “neoconstitucionalismo” pero a la vez se reivindica con la crítica de las “Constituciones sin constitucionalismo” que, como la de China, tienen únicamente la intención de servir de “lavado de cara” de las dictaduras delante de la comunidad internacional.
En el Capítulo IV, referido al concepto de Constitución, y de nuevo aplicando lo que es una constante a lo largo de toda la obra, que es la idea de que en toda clasificación los contornos son difusos (idea extrapolada de la fuzzy sets theory, del matemático Zadeh) destaca la idea de que junto con la clasificación clásica que distingue entre Constituciones impuestas, otorgadas, pactadas y emanadas de la soberanía popular, nos encontraríamos con las “Constituciones condicionadas”, que serían la mayoría en la actualidad.
La misma idea de contornos difusos se aprecia en el Capítulo V, dedicado a un tema tan trascendental como son las fuentes del derecho, definidas como “aquellos actos o hechos de los que se deriva la “vigencia” de un conjunto de normas calificables exactamente como normas “jurídicas”, que le sirve para incluir realidades diferentes a las propias del derecho europeo. En este capítulo se señala igualmente el acercamiento entre el modelo del common law y el continental.
Otros dos aspectos que caracterizan el pensamiento de los autores de esta obra son el relativismo y antipositivismo “legalista”. Relativismo, porque tal y como indican en las páginas introductorias del manual: “No existe una visión ‘correcta’ y una ‘errónea’ [del derecho]. Simplemente son visiones diferentes, que ofrecen informaciones diversas”. Antipositivismo “legalista” en el sentido de que consciente y expresamente se sirven de la ciencia política, la sociología, o la filosofía para explicar las categorías jurídicas, aunque como comparatistas se sirven sólo de hechos, derivados de estas ciencias, pero verificables. Comparto plenamente esta visión puesto que entiendo el derecho como una ciencia cultural (Smend, Heller, Lucas Verdú). Estos aspectos pueden apreciarse en el tratamiento que de los derechos y su protección se hace en el Capítulo VII de la obra, con una exposición de los mismos en la que se pone de manifiesto que los adjetivos que normalmente los acompañan (v.gr., fundamentales, humanos, etc.) no son en modo alguno universales, sino fruto de la comprensión de una determinada comunidad. Señalan, como ya hiciera Karl Olivecrona, el significado emotivo (en el sentido de mover a los individuos hacia una determinada conducta) de los derechos.
En el Capítulo VII, sobre la organización territorial del Estado, el aspecto más novedoso, y con el que esta vez coincido menos, es el de considerar, entre los elementos determinantes de la forma de Estado federal, la plurinacionalidad. Los motivos de mi discrepancia es que, como ya expuse en otro lugar, al revés de lo sostenido por Bluntscli cuando afirmó su principio de nacionalidades, no es la nación la que precede al Estado sino viceversa. Tampoco puede haber, en un sentido jurídico, más de una nación dentro de un Estado descentralizado, tal y como estableció nuestro Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. La plurinacionalidad, como máximo, haría referencia a un ámbito de lenguaje político (ni siquiera politológico), cultural o psicológico, pero nunca podría tener carácter jurídico ni ser estudiado por la ciencia del derecho.
Los Capítulos VIII y IX abordan dos cuestiones que, en mi humilde opinión, pueden ser tratadas de manera conjunta. En el Capítulo VIII, bajo la denominación “formas de gobierno”, se explican los distintos tipos de monarquía, el régimen presidencial, semipresencial, parlamentario y el ensayo semiparlamentario sudafricano. En el Capítulo IX la democracia representativa y los instrumentos de democracia directa. Todo ello, claro está, en clave comparada. Para un jurista español es curioso la benevolencia con la que se trata a nuestro constituyente: en la introducción del epígrafe VIII se llama la atención sobre la expresión “forma política” que el art. 1.3 CE utiliza para establecer nuestra monarquía parlamentaria. En realidad, lo que este artículo afirma es: “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”, confundiendo, como algunos autores llevan haciendo desde Jellinek, forma de gobierno y forma de Estado. A pesar de la falta de crítica explícita a nuestro texto constitucional, ambos conceptos, como no podía ser de otro modo, se diferencian perfectamente en este manual.
El décimo y último capítulo de este trabajo enlaza (del mismo modo que el primero lo hacía con la entrega anterior) con el que en un futuro será el cuarto tomo de esta obra, referido a la justicia constitucional (el tercero será dedicado a las fuentes del derecho). En él se somete a crítica la distinción entre modelos concentrados y modelos difusos, que en opinión de los autores, nunca ha soportado un análisis riguroso.
Evidentemente no nos encontramos ante un manual universitario al uso. Por su extensión y profundidad difícilmente podría ser utilizado, al menos en su totalidad, en las enseñanzas universitarias regladas. Aunque –al igual que el conocido Curso de derecho político de Pablo Lucas Verdú– adopta la forma de manual, creo que por su enorme riqueza, rigurosidad, exhaustividad y originalidad nos encontramos ante otro tipo de género, desgraciadamente a extinguir en la literatura jurídica, como es el de los tratados. Sólo dos profesores de la trayectoria académica e intelectual de Lucio Pegoraro y Angelo Rinella pueden escribir, en un momento donde la presión por publicar es más elevada que nunca, una obra de este calado.
Porque el derecho comparado es un instrumento imprescindible para los constitucionalistas actuales, que incluso si no elaboran trabajos propiamente de derecho constitucional comparado no pueden desconocer otros ordenamientos jurídicos (piénsese a este respecto, la técnica del común denominador usada por el TEDH o las tradiciones constitucionales comunes a las que alude el Tratado de la Unión Europea), creo que esta obra está llamada a convertirse en un referente mundial de obligada consulta para todo iuspublicista que desee estar mínimamente informado.
Manuel Fondevila Marón

 Prueba Gratuita
Prueba Gratuita 

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
Este segundo tomo de Derecho constitucional comparado, que continúa aquel dedicado a la metodología de la comparación constitucionalista, pretende ser el coherente desarrollo del primero: al tratar los temas sustantivos del Derecho constitucional comparado, da aplicaciones prácticas –para intentar entender el mundo (mejor, el Derecho constitucional)– a las teorías expuestas sobre la importancia del lenguaje, las clasificaciones, los formantes, las circulaciones y los trasplantes, a las relaciones con otras ciencias, el pluralismo, el rechazo del eurocentrismo.
La materia en su complejidad, y los elementos singulares que la componen (las fuentes, los derechos, las familias jurídicas, las formas de Estado y de gobierno, el federalismo, la justicia constitucional, etc.) son tratados en el cauce de clasificaciones dúctiles y principalmente basadas en la utilización de diversos elementos “pertinentes”, para ofrecer interpretaciones desde distintos puntos de vista. La interdisciplinariedad no disminuye el rigor del método jurídico, pero la apertura a formas de hacer Derecho no solo occidentales debe confrontarse con la polisemia de la palabra “Derecho” en sus diversas épocas y latitudes. La deconstrucción, aplicada al lenguaje y clases, acompaña por otra parte a la exposición de las categorías tradicionales, a las ilustraciones de las tesis predominantes, a las descripciones de los institutos vigentes, a la vez que a nuevas propuestas de sistematización.